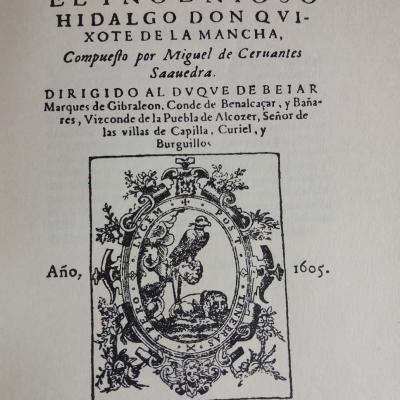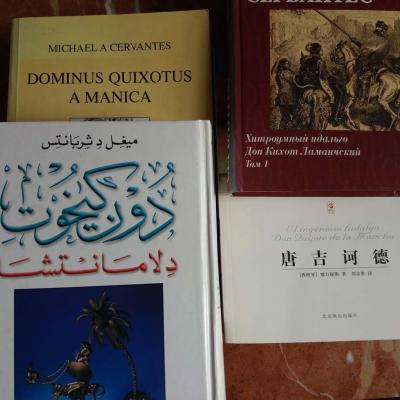Super User
El pensador
Hará ya unos cincuenta soles que salí de mi panal zanganero y todavía no he hecho nada de provecho en mi colmena, nada. Ni en la mía ni en ninguna, vamos. Como yo no era de los zánganos más fuertes, no pude fecundar a nuestra reina cuando llegó su momento. Lo intenté con todas mis fuerzas, lo juro, pero no pude. Me empeñé en fecundarla a pesar de que observé que el primero en hacerlo caía al suelo y moría. Pero lo intenté igualmente porque sentía que era mi obligación y, además, no podía evitarlo.
Después de aquel fracaso comenzó lo peor: no tenía nada que hacer. Ni siquiera podía alimentarme cuando tenía hambre porque, a pesar de ser más grande que mis compañeras obreras, tengo una lengua cortísima que no me sirve para libar néctar. Y debía esperar a que ellas me alimentasen, siempre de mala gana y haciéndome saber que les parezco un aprovechado y un inútil. Todo siguió así hasta que, hace cinco soles, me pusieron de alitas en la calle: me dieron a entender que escaseaba el alimento, que yo no servía para nada y que me buscara la vida. Me advirtieron también que, si volvía por mi colmena, me matarían. Y hacían alarde de sus terribles aguijones para convencerme.

Todo se había desencadenado cuando las obreras que nacieron conmigo murieron. Los últimos soles que estuve en la colmena, vi cómo las jóvenes tiraban fuera sus cadáveres. Y esas mismas obreras jóvenes fueron las que me echaron a mí de la colmena. Al principio me sentí feliz: libre de la afrenta del parásito y dotado de una vida más larga que mis congéneres. Pronto me di cuenta de que una vida, por ser más larga, no tenía más sentido. Y mucho menos la mía, fuera de la colmena. Me vi entonces como las primas avispas, alimentándome de cualquier manera y durmiendo todas estas noches en la grieta de la corteza de un árbol. Asunto este que ha estado a punto de costarme la vida hace un rato. Sin saber dónde me metía a dormir, me colé anoche en la corteza de un pino, tan suavecita y tan abrigada… Afortunadamente me he despertado cuando una enorme gota de resina comenzaba a atrapar mis patas delanteras: si llega a pegarse a mis alas, allí muero. Pero las he batido con fuerza y he salido volando.
Esta es mi triste vida de zángano. He pasado muchos soles de mi ya larga vida parado en cualquier sitio tranquilo y… pensando, meditando. Sí, desde que me vi desocupado, me dio por pensar. Y la verdad es que es bastante deprimente eso de darles vueltas a las cosas y percatarte un día de que tu vida no tiene sentido, de que no serviste para lo que debías, de que tus compañeras obreras igual hacen bien echándote de tu colmena…
Así que, después de lo de la gota de resina, he decidido buscarme otra colmena donde tengan más alimento y estén preparando abejas para formar una nueva reina. Llegado el momento adecuado yo, que soy un adulto robusto y fuerte, podría fecundar esa reina virgen, quién sabe. De todas formas es triste esto de sentir que no eres más que un saco de semen destinado a nada casi siempre.
Enfrascado en estas cavilaciones, casi no me he dado cuenta de que una obrerita muy comunicativa se había posado a mi lado. Como si me hubiera olido el pensamiento, me ha comunicado que en su colmena no faltaba el alimento y que, además, tendrían pronto reina joven. Eso sí, me ha advertido que, de momento, la reina vieja sobrevive y gasta un mal genio que las tiene a todas enloquecidas. Que anduviera con mucho cuidado si decidía entrar ahora.
Fiado en mi experiencia y en mi capacidad de racionalizar los instintos, he decidido incorporarme a la colmena de mi reciente amiga. Ya a la entrada, he percibido un ritmo frenético de actividad. Creo que nunca había visto abejas ventiladoras que batieran sus alas con la velocidad que lo hacían las que estaban apostadas en la puerta. La corriente de aire que producían me ha lanzado cómodamente al interior.
Toda la colmena está anegada de un enardecedor olor de prisa, de frenesí. Y es que la reina, comentan agobiadas las obreras, es presa, desde hace un buen rato, de un tremendo ataque de furia. Me pica la curiosidad y me acerco a toda la velocidad posible a la cámara de la reina. Al pasar por delante de un panal zanganero, me lanzo de cabeza dentro de una de las celdas vacías. Espero así librarme de ser poseído totalmente por el activismo frenético que inunda la colmena y enterarme, de paso, de lo que zumba estruendosamente la reina. Pienso que debe de sospechar que la van a destronar y por eso está tan irritada, pero…
- No sé adónde vamos a llegar, esto es el fin del mundo – percibo con claridad desde el tranquilo rincón de mi celda-refugio –. Pero ¿podrá ser verdad lo que me estáis comentando? ¿Qué esas locas no quieren vivir en colmenas? ¡Modas estúpidas y degeneradas! No hay mejor sistema que la colmena para la realización individual y colectiva de todo tipo de abejas –yo tengo serias objeciones a esta afirmación pero, por supuesto, me callo y escucho –; ninguno, sabedlo bien, ninguno. Os lo afirma vuestra reina. Más de mil soles de experiencia me apoyan ¡y, además, mi condición reaaaaal! – me protejo como puedo del horrible zumbido - ¿Cómo pueden ser tan estúpidas esas niñatas malcriadas? ¿Decís que se empeñan en vivir en ridículos niditos diminutos… y de barro? ¿Cómo que de barro? ¿Y los panales también los hacen de barro o qué? ¿Adónde van a parar estas auténticas abejas descarriadas? ¿Qué es lo que quieren, parecerse a las especies inferiores como la avispa alfarera? ¡Hasta eso podríamos llegar! No confundamos, por el alto cielo, que una abeja es una abeja y no un bicho inferior como una avispa. Y hay avispas que, bueno, por lo menos tienen la humildad, el buen juicio y la decencia de imitar a las especies superiores como nosotras. Pero esas tiñosas avispas alfareras ¡santo y luminoso cielo!... Si tengo entendido que construyen esos niditos de barro ¡tan finos, tan monos! para cometer dentro de ellos verdaderas prácticas caníbales. Lo que oís: paralizan con su veneno a otros insectos, los meten en esos nidos inmundos al lado de sus huevos y sellan la entrada. Así que cuando nacen sus crías se alimentan de sus propios congéneres ¡todavía vivos! Y ¿qué va a salir de ese proceso de educación, eh? Pues bichos inferiores y salvajes que encima nos ponen mala fama a las que, aunque poco, nos parecemos a ellas.
El esperado silencio subsiguiente es roto por una orden tajante:
- ¡Que pase inmediatamente la jefa del batallón destructor!
Nuevo silencio que resulta echo añicos por un zumbido estridente y aterrador:
- ¡Cómo que no habéis podido destruir esos niditos de abeja descarriada! ¡Vagas, torpes, inútiles! Sí, ya oigo que son indestructibles. Lo que ocurre es que no me lo creo. ¿Que el hombre que nos roba la miel ha tenido que usar un enorme martillo para romper uno? ¡Mentirosas! Que vais a quitarme la vida. Aaaah, bueno, o sea que se trata de eso: queréis deshaceros de mí, traidoras, malnacidaaas.
La furia del estridente zumbido real me posee y salgo disparado de la colmena derribando a una de las ventiladoras, que se enoja y me persigue blandiendo su aguijón. En la trabajosa tarea de despistarla voy liberándome de la hiperactividad que hasta hace un momento me poseía. Por fin le doy esquinazo y me poso en un higo reventado que me ofrece el líquido delicioso que destila su carne roja y granulosa. Procuro relajarme mientras me alimento.
Bajo la higuera, veo al melero, “al que nos roba la miel”, que decía hace un momento la reina casi destronada. Observo que tiene un aspecto muy extraño: se ha quitado la protección de malla que le protegía la cara que aparece muy enrojecida; y respira con dificultad. De pronto se rasga la camisa, pretende pedir socorro, da unos cuantos traspiés y cae al suelo. Pienso que se habrá quedado dormido o desmayado; porque yo nunca he sabido que los meleros se mueran como las abejas. Después de un buen rato de observarlo, vuelo hasta su oreja y zumbo bien fuerte en el agujero. Normalmente cualquier hombre se revolvería y me sacudiría un manotazo, pero este no se mueve. Me acerco a su boca y ¡nada! Definitivamente huele a muerto. Parece que los hombres como el melero son menos eternos de lo que yo creía.
Javier Gracia
|
|
||
|
Exposición del ceramista Joaquín Vidal, dedicada a los insectos, en que algunas piezas recreaban textos como el de EL PENSADOR |
||
Nudos que cortar
 |
|||
| Título | NUDOS QUE CORTAR | ||
| Género | Novela | ||
| Editorial | Mira Editores S. A. Zaragoza | ||
| 1ª edición | Noviembre 2017 | ||
| Nº de páginas | 385 | ||
| ISBN | 978-84-8465-535-0 | ||
|
Esta novela plantea que, tal vez, la tan denostada rebeldía de los seres humanos en su juventud forma parte necesaria del proceso de formación de la personalidad. El plácido equilibrio de la niñez se rompe para dar paso a una fase inestable y molesta para los que la padecen en carne propia o son testigos de ella. Pero tal proceso es tan necesario como lo es, en la formación de una rosa, que los sépalos del capullo revienten para dar paso al destino exclusivo que le espera de aroma, exquisito o no, y de hermosura, espléndida o humilde. Si tal rebeldía no se produce en el momento adecuado, la rosa o la personalidad naciente se deformarán, se frustrarán. Quien quiera conquistar su Asia, su destino, debe cortar en el momento oportuno los nudos que se lo impidan por muy gordianos que sean. Tal es el conflicto que marca la trayectoria vital de Carlos y Pedro, los protagonistas de la nueva novela de Javier Gracia. Ambos nacerán enfrentados a la opresión de un padre y amo tirano que pretende imponer su voluntad y caprichos a todos los que lo rodean, incluidos ellos dos, hijo y criado, respectivamente. Amistades y odios, abusos y ternura, bondades y vilezas… se dan la mano en este caleidoscópico tapiz contemporáneo que nos muestra, siguiendo la mejor estela de la literatura de aprendizaje sentimental, el camino para convertirnos en hombres libres. |
Capítulo inicial de la novela "NUDOS QUE CORTAR"
Un cierzo cruel arañaba la pobre tierra endurecida por la sequía. Remolinos de polvo árido, azotando los rastrojos, avanzaban hacia las huertas lejanas, donde el otoño se apresuraría a manifestarse, ajando el crecimiento y maduración de hortalizas y frutos tardíos. Los cantos de pájaro eran barridos por el ulular del ventarrón que había expulsado de sus vastos dominios incluso a eternos voladores como los vencejos.
De la panza turbulenta de la última nube de polvo tras la que todavía se ocultaban las huertas, emergían en ese momento dos figuras encorvadas de cazadores zarandeados por las violentas embestidas del viento, escopeta al hombro, zurrones vacíos al costado y sujetos sobre el rostro el ala del sombrero o el pico de la boina. En aquellos parajes, la perfecta indumentaria, armamento y pertrechos de uno de ellos indicaban a las claras que no podía tratarse más que del amo de casa Sandoval que regresaba de una jornada frustrada de caza acompañado de su criado. El primero, alto, fornido y elegante, caminaba, mientras podía, con el aire rabioso y altanero de quien se cree capaz de plantar cara a la naturaleza hostil. El segundo, caminando humildemente unos metros por detrás, trataba de resistir, con pasos toscos pero seguros y prudentes, las ráfagas rugientes del ventarrón.
Descontados inconvenientes climatológicos, don Ignacio e Isaías componían hoy su estampa típica de cualquier día de esos en que la caza se había dado mal: seriedad, silencio, zancadas largas y cuatro o cinco pasos entre criado y amo. Cuando perchas y zurrón rebosaban de piezas cobradas por don Ignacio, este provocaba la proximidad de Isaías caminando lentamente y comentando con verborrea incontenible y satisfecha sus lances reales o imaginarios de la jornada.
Muy distinto se había presentado este día al alba, cuando amo y criado habían salido de caza, y, a ojos profanos, todo parecía prometer una agradable jornada cinegética. Don Ignacio sabía que aquel año perdices y conejos no abundaban precisamente y que era más que probable que, aunque hiciera bueno, apenas cobraran una o dos piezas; y eso gracias a Bravo, su espléndido braco alemán que levantaba hasta la caza imposible. Bueno, pero, en cualquier caso, podría gozar – eso pensaba-quería él - de un día espléndido como ese aunque las capturas fueran escasas o… se torciera un poco el tiempo, como sospechaba Isaías.
El criado, caminando un par de pasos por detrás del amo, iba recitando sus pronósticos del tiempo que no coincidían precisamente ni con la bonanza que disfrutaban en ese momento ni con los deseos del amo. Don Ignacio conocía perfectamente sus habilidades para predecir lluvias, sequías, heladas y ventarrones y por eso le molestaban especialmente los comentarios del criado:
-Esta brisa de ahora se va a pasar. Antes de media mañana empezará el viento de verdad. Cambiando de dirección y fuerte. Cuando se agarran las nubes allá arriba en el valle, a las faldas del monte Airón, no falla: vientazo de norte seguro. Por eso se llama así ese monte.
-Calla, coño, que tenías que llamarte Jeremías en vez de Isaías. Ya soplará si sopla. Y, mientras tanto, daremos un buen paseo y… algo caerá, hombre. Aunque sea poco lo que salga, esta escopeta no perdona y este cazador menos.
El amo estaba orgulloso de sí mismo, por supuesto, y de su última adquisición, una sarasqueta que le habían fabricado de encargo en Éibar con el escudo de armas de los Sandoval grabado en las pletinas de la báscula. Isaías se encogió de hombros y se caló la boina hasta los ojos, no fuera que el viento se animara a madrugar. Ah, si él disparara con una sarasqueta como aquella, no fallaría ni una; estaba seguro: aun con esa escopeta vieja, heredada de su padre, todavía remediaba algunos de los fallos del patrón… Procuraba no hacerlo porque el señor se enfadaba y él tenía que pretextar que, ‘al escapar, la pieza se le había puesto delante de la escopeta’.
Guardando silencio siguió a don Ignacio que dirigía su paso vivo hacia Los Pardales, su cazadero preferido, el que siempre elegía cuando las presas escaseaban o quería amarrar el resultado.
-¿Sabes una cosa, Isaías? Pedro, tu chaval, tiene buena mano para las caballerías, eh: el otro día lo vi la mar de suelto y seguro en la doma de Rayo. Hasta consiguió colocarle un momento la silla de montar, que a ti me parece que el animal no te deja ensillarlo. Lo tienes bien enseñado, sí señor, y, con el tiempo, hará un buen caballerizo.
-No lo dude, don Ignacio, que, de más de que yo lo haya enseñado, mi chico tiene instinto para la doma. - Isaías, que apreció lo de “caballerizo” y no “mozo de mulas”, miraba al suelo escondiendo su orgullo de padre – Buen caballerizo, sí señor, y un criado fiel de la casa. Eso también. No lo dude, no.
-No lo dudo. Ahora, una cosa te digo, Isaías: que tu hijo podría ser un poco menos morugo, eh; que saluda, sí, pero casi no te mira a la cara. Y siempre anda escondido o escondiéndose. ¿Con vosotros habla, por lo menos con vosotros?
-Pues poco, no crea que nos aturde la cabeza, no. Las cosas las hace pero las habla poco. Es que es muy tímido ¿sabe usted?
-Sí, muy tímido muy tímido… no sé qué te diga, eh. Porque a la Consuelo bien que le sigue el rastro como un perrillo en celo. Y le echa unas miradas calentonas… que tú no veas.
-¿Usted cree?
-Pues claro. Que no te enteras, Isaías.
-Será, será. Pero bueno, ya sabe usted: cosas de la juventud, don Ignacio. A sus años hasta los ciegos ventean ¿no cree usted?
-Pues sí, hasta los ciegos y tu hijo que no lo es... Claro, que la muchacha se merece las miraditas, eh. Y algo más que miraditas también. Y tu chico a mi no me mirará, no, pero a la Consuelo…
Las botas camperas del amo marcaban un ritmo, a veces desigual, pautado por los montoncitos de tierra de los hormigueros que aplastaba, los saltamontes que hacía volar una y otra vez o las lagartijas que huían veloces de sus pisotones. Era su entretenimiento de caminante. Una de las manías que Isaías le recodaba desde niño. Como la de casi echar a perder el pan de la merienda haciendo bolas de miga con las que trataba de golpear a los gorriones que se acercaban. “Ellos siempre se aprovechan – decía entre risas -:atine o no atine a darles, ellos se zampan unas migas que les apañan el día”.
Otra de sus manías era la de aborrecer a grillos y cigarras “que aturden el monte sin dejarse ver”. Isaías recordaba que, de niños, el amo, su amiguete entonces, lo convencía para que le cazara grillos, porque a Isaías no se le resistía ni uno: localizaba por el canto la grillera, clavaba su navaja en la tierra de modo que tapara la entrada; luego la levantaba con la mano izquierda justo para dejar libre el acceso y, con la derecha, comenzaba a acariciar con una pajita al grillo escondido, que primero callaba y después comenzaba a salir marcha atrás; cuando ya estaba fuera, clavaba de nuevo la navaja y el animal ya no podía regresar a su grillera. ¡Cazado! Cuando ya habían caído tres o cuatro, el amo chico se divertía electrocutándolos en una especie de tabla eléctrica, una planchita de corteza de pino atravesada por cuatro hilitos de cobre con que sujetaba las patas del grillo y que, reunidas de dos en dos, introducía luego en el enchufe hasta socarrar a los pobres bichos.
Lo habían hecho muchas veces aunque a él le parecía una guarrada, sobre todo, por el olor a chamusquina que producía. Le parecía mucho más divertido que el señorito metiera los grillos en el dormitorio de sus padres para que, al hacerse el silencio, los grillos comenzaran a cantar y no los dejaran dormir. Entonces don Bernardo lanzaba horrísonas sartas de improperios y blasfemias que atronaban toda la casa. Y así, entre silencios, cantos de grillo y bramidos del señor pasaban la noche.
A Isaías se le venía entonces al recuerdo el día en que su propio padre los sorprendió en una de aquellas macabras fechorías de electrocución de grillos y les echó una bronca tremenda. Claro que, cuando se percató de que estaba riñendo al amo chico, la bronca cambió de rumbo y acabó siendo toda para él, el criado, por “molestar al señorito con esas barbaridades que solo se te ocurren a ti, Isaías”. ¡Toma castaña! Desde luego su padre se había sobrado: lo de los grillos no es que estuviera bien, aunque tampoco era para tanto, pero lo de echarle toda la culpa de la hazaña solo a él … siendo, encima, su padre… Además aquello le supuso no poder jugar con Nacho durante un par de días y era con él con quien más se divertía.
Claro, lo que pasaba es que entonces don Ignacio no era… el amo: para Isaías era Nacho, el hijo del amo, sí, pero sobre todo un chico de su edad, que no tenía hermanos varones y sí muchos juguetes y una casa enorme donde perderse e inventarse mundos para uso exclusivo de los dos. Resultaban estupendos las falsas o desvanes y, sobre todo, el ala oeste del rancio palacio de los Sandoval, una sucesión interminable y misteriosa de salones y dormitorios de suelos crujientes y poblados de muebles convertidos en espectros de sí mismos por enormes lienzos que los protegían y ocultaban. Un lugar perfecto para las correrías de ellos dos, amigos y cómplices de mil trastadas.
Una de sus aventuras preferidas consistía en aprovechar las horas del domingo, en que los padres de Ignacio recibían visitas que los mantenían ocupados, para explorar las habitaciones del último piso de la casa, revolver en los baúles de los abuelos y sacar trastos extraños y divertidos: viejos cuchillos de monte soldados por el óxido a sus vainas, botas de montar retorcidas, espuelas podridas de herrumbre, sombreros y gorros de todo tipo (de vestir, de monte, canotiers, bombines…), zapatos retorcidos, duros y enmohecidos, increíbles fajas de ballenas y miriñaques apolillados, vestimentas de hacía mil años, el monóculo y los quevedos de algún antepasado miope y hasta algún morrión casi sin plumas y más hundido que abollado.
Una vez les había dado por disfrazarse de “antiguos” imitando a los personajes de esa foto, tan rara, de una boda – Nacho decía que se llamaba “daquellotipo”, o algo así - que encontraron medio descolgada en una pared. Aquel día casi se había meado de la risa cuando Nacho se puso un traje de novia con diadema y todo. Estaba tan ridículo y tan… mono que era para troncharse.
La verdad es que la cosa casi había terminado malamente porque Nacho se enfadó mucho cuando Isaías le soltó “Pareces un mariquita” mientras se desternillaba de la risa. A Nacho eso le sentó muy mal y lo miró con ojos… de amo, como los que se gasta ahora. Solo se había solucionado el problema cuando él, para arreglarlo, se disfrazó a su vez de madrina y ambos rodaron por el suelo deshechos en carcajadas que apenas permitían a Nacho gritarle ”Pues tú pareces una maricona” mientras pateaba el pavimento entarimado sin poder contener la risa.
Con alboroto tan grande y descontrolado, aquel día habían estado a punto de ser sorprendidos por los amos. Menos mal que Remedios, la buenaza que todo lo remediaba, llegó corriendo para avisarles de que las visitas estaban a punto de marcharse y de que don Bernardo, al oír aquellos gritos y ruidos, no había dicho nada pero no hacía falta porque se le estaba poniendo una cara...
-Nacho, galán, ¿dónde estás? Y tú, Isaías. Venga, arreglad todo esto inmediatamente. ¡Vaya pintas que sacáis! – sermoneaba la criada haciendo esfuerzos por no soltar la carcajada - Como se entere la señora de que habéis revuelto el baúl de su abuela… se os cae el pelo, balarrasas.
A ellos les dio el tiempo justo para quitarse a toda prisa los disfraces y recolocar, o más bien amontonar, vestidos y adornos en los baúles mientras aguantaban el hipo de sus últimas risotadas antes de que llegara a sus oídos el vozarrón de don Bernardo, el amo, que atronaba:
-¿Dónde te has metido, Remedios? – Silencio tenso pautado por los pasos presurosos de la criada escaleras abajo – Sube y diles a esos locos malandrines que vengan inmediatamente a mi presencia.
Al pobre Isaías aquellos gritos y lo de “locos” y ¡“malandrines”! le sonaron como una terrible amenaza. Cómo tendría que estar de cabreado el amo para gritar de esa manera y llamarlos eso tan raro y que sonaba tan mal.
La bronca fue monumental, desde luego.
-¿Se puede saber qué demonios estabais haciendo allá arriba que se os oía desde el salón chillar y patalear como si estuvierais posesos? ¡Animales, que parecíais dos potros desbocados! Esta es una casa civilizada ¿os habéis enterado?, una casa civilizada donde se observa antes de nada la educación y las buenas costumbres. ¿Os habéis enterado, pedazos de bestia?
En ese momento la reprimenda cambió de tono y… de dirección para volcarse en él, como siempre:
-Claro, que lo que pasa, Ignacio, hijo mío, ya te lo he dicho miles de veces, es que un chico bien educado como tú no puede convivir con brutos como Isaías. O te volverás un animal como él. Y tú, patán, ¿qué haces dentro de esta casa? ¡Fuera! A divertirte con los burros y los cerdos que son los de tu calaña. No quiero volver a veros juntos nunca más ¿está claro, Isaías?
Claro no, clarísimo; - recordaba ahora Isaías siguiendo los pasos del amo en esta fría mañana de caza - había quedado clarísimo. Y el resultado había sido que, durante unas semanas, dejaron de verse casi del todo y que, por supuesto, tuvieron que abandonar aquellas exploraciones anticuarias.
Las exploraciones y, poco a poco, todo lo demás. Se le pasó entonces por la cabeza a Isaías la estampa de aquel otro día en que don Bernardo, el amo, en el balcón principal de la casa, con una mano en el hombro de Nacho y la otra trazando un círculo solemne sobre la plaza, adoctrinaba a su hijo:
-Mira, Ignacio. Todo lo que ves en esta plaza, menos la iglesia y la casa de los Galván, será un día tuyo; además de muchas de las mejores casas de Molinos y de las más fértiles tierras del término. Y un futuro señor de Sandoval debe educarse como es debido y rodearse de compañías adecuadas ¿me oyes? De los Galindo, los Galván, los Rupérez... Igual un día te casas con la hija de Galván y entonces ¡toda la plaza tuya! Sí ya sé que la galvana es muy feíta, pero patrimonio viene de matrimonio ¿sabes? Pero bueno, de momento, lo que tienes que hacer es convivir y jugar con chicos de tu rango, clase y condición; no con criados, pelagatos y muertos-de-hambre.
Y todo esto dicho en voz suficientemente alta como para que lo oyera él que – el amo lo sabía perfectamente - estaba jugando a chapas justo debajo del balcón.
Libros colectivos (Relatos)
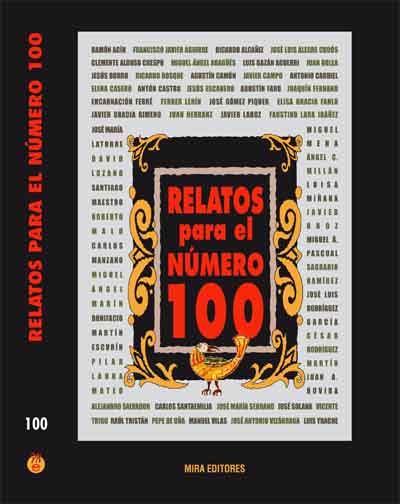 |
 |
|||||||||||||||||
| Título | Relatos para el número 100 | Título | Maestras | |||||||||||||||
| Género | Relato corto | Género | Relato corto | |||||||||||||||
| Editorial | MIRA Editores, S.A., Zaragoza | Editorial | PRAMES, Zaragoza | |||||||||||||||
| 1ª Edición | abril 2008 | 1ª Edición | 2004 | |||||||||||||||
| Páginas | 385 | Páginas | 142 | |||||||||||||||
| ISBN | 978-84-8465-267-0 | ISBN | 84-95116-56-1 | |||||||||||||||
Rincón escondido
 |
| Título | Rincón Escondido | |||||||||||
| Género | Relato corto | |||||||||||
| Editorial | Mira Editores S.A. Zaragoza | |||||||||||
| 1ª edición | mayo 2010 | |||||||||||
| Nº páginas | 156 | |||||||||||
| ISBN | 978-84-8465-350-9 | |||||||||||
| Portada | José Luis Cano | |||||||||||
|
Pretende este libro no demostrar sino hacer sentir a los lectores la clarividencia de personajes que encaran la vida haciendo valer su inteligencia emocional. Frecuentemente, en un planteamiento racional-utilitarista de nuestra vida, olvidamos o despreciamos que, como señala D. Goleman, “tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y que nuestro funcionamiento vital está determinado por ambos”. Cabe, por tanto, considerar que parte de nuestro éxito social y, sobre todo, personal pasa por reconocer a la inteligencia emocional su capacidad para comprender lo que nos rodea o para colaborar necesariamente en ello. Cuando relegamos nuestras emociones al rincón escondido de los trastos inútiles y tal vez poco presentables, nos amputamos parte sustancial de nuestra capacidad de entender la vida, de comprendernos a nosotros mismos y de actuar e interactuar en sociedad. |
UNO DE LOS RELATOS DE RINCÓN ESCONDIDO
PAXARONA
Marcos lleva un buen rato acomodado en la plácida languidez del duermevela. Recompone retazos de sueño que parecen querer desvanecerse en su memoria. La mano cálida y mimosa de su mujer repta por su vientre y le entorpece el recuerdo.
- He soñado con la Paxarona. Que venía a despedirse ¿sabes, Carmen?
Carmen tal vez sepa, pero dedica íntegro el hilo tenue de su atención recién despertada a la tibieza y suavidad del cuerpo de Marcos, no a sus palabras.
- ¿Sabes quién te digo? Sí, mujer: la señá Martina la Paxarona, aquella vecina de mis...
- Sí, pesadito, sí: la que te regalaba higos. – ronronea a su oído - Pero conmigo no tienes que soñar, me tienes aquí, encima de ti – susurra encaramándose, ardiente, sobre su marido.
La boca jugosa de Carmen silencia la de Marcos. Su cuerpo rotundo y generoso pretende cobrarse en caricias y atenciones la pasión que regala. Gime su dulce placer no compartido. Hunde la red de sus dedos en ese cabello fuerte y ondulado que ella adora como queriendo atrapar definitivamente la atención escurridiza y fría de su marido.
- Ha sido un sueño tan... real: allí, en el salón, la vieja Paxarona, con su sonrisa de siempre y con el vestido de ir a misa los domingos, diciéndome que venía a despedirse, que se iba a un viaje muy largo. Ella, que apenas habría salido alguna vez más allá de las últimas casas de su pueblo.
Carmen libera la cabeza de Marcos y se desliza, desairada, hacia las sábanas ya no cálidas.
- Luego, desde la ventanilla de un tren, se despedía con la mano y me decía: ‘Adiós, Quico, que igual ya no nos vemos’. Ella me llamaba Quico ¿sabes?
- ¡Que te den morcilla con tu sueño y con tu vieja! Ahí te quedas, calamar.
¡Vaya! Carmen se había enfadado. Lo malo es que tardaría en olvidarlo, seguro. La verdad es que igual esta vez… no le faltaba razón: ‘Ella había estado tan cariñosa y tú ahí, con el rollito del sueño...’ Pero es que había sido tan real que... Bueno, luego le daría unos achuchones y un montón de besos; a ver si…
Y se zambulle de nuevo en la tibieza del duermevela.
...........................................
Ahí estaba, sí, con ese vestido de domingo que yo le he conocido toda la vida: gris oscuro, ceñido a la cintura por su delantal de gala y con la larga falda ahuecada por enaguas y refajos. De domingo, vaya. Hasta la mantilla llevaba doblada en la mano izquierda. Y su sonrisa de siempre.
¿Cómo podían decir mis amigos que era bruja? Todos lo decían. Todos menos Patro. Ella y yo pronto nos dimos cuenta de que era como nuestra abuela, esa abuela que ninguno de los dos teníamos. Bueno yo sí tenía, la de mi padre, pero estaba en Francia. Sólo la vi una vez: ‘No vuelvo a casa porque la gente de mi pueblo es mala; por lo menos los ricos. No te fíes de ellos, Marcos’ Y me dio un abrazo que todavía recuerdo. ‘Sólo los pobres son buenos. Bueno, algunos- me dijo’. Martina, pensé yo. De mi madre nunca tuve abuelos: ni siquiera ella conoció a sus padres.
Patro tampoco los tenía: habían muerto hacía años. Así que un día le dijimos a Martina si quería ser nuestra abuela. Se rió mucho y se fue a la despensa musitando: ’¿Qué te parecen, Tomás? ¿Majos los nietecitos, no? Y dos de golpe’ Y se reía. Nunca le habíamos oído aquella carcajada cálida, fue la primera. ¡Pero había dicho ‘Tomás’! ¡Su marido! ¡Y a Tomás lo mataron después de la guerra, en el monte! Los dos lo habíamos oído. A ver si todo era mentira y la abuela Martina, la Paxaronapara todo el pueblo, lo tenía escondido en su casa. Nos acercamos con sigilo a la despensa en el momento en que ella salía. ‘No pongáis esa cara, leñe. Tomás no está en situación… de que lo veáis. Igual otro día. Ver, lo que se dice ver , no; pero igual lo… sentís’. Me dio un poco de miedo, a Patro también. Pero en ese momento Martina nos ponía a los dos en la mano un higo seco y una nuez ya pelada, en sus dos mitades perfectamente enteras. Y nos explicaba ‘Tenéis que abrir el higo, meter las nueces dentro y luego comer. Veréis que rico’. Así lo hicimos y nos reímos los tres con la boca llena. Estaba delicioso y nos arregostamos, como decía la abuela Martina. Y todos los días nos lo daba o dejaba que se lo pidiéramos.
‘A Tomás me lo mataron en el monte. No me dejaron subir a enterrarlo, aunque fuera allí, entre las aliagas. ‘Déjalo para los buitres, que también son hijos de Dios’, me dijeron los muy... Como si Dios tuviera algo que ver en eso. Fue tu padre, Patro, el que lo enterró a escondidas una noche de luna llena. Nunca se lo pagaré suficiente’ Su cara regordeta, su tez pálida y sus ojos tiernos mirándonos a través de unas lágrimas serenas. Y su sonrisa, aun entonces. ¿Cómo iba a ser una bruja? Le echaron encima el sambenito porque, después de lo de Tomás, se encerró orgullosa en su casa, cultivó su huerto, crió sus gallinas y nunca le mendigó a nadie. Paxarona le pusieron y dijeron que era bruja. ‘Tomás se vino pronto conmigo: no aguantaba la soledad del monte. Un cementerio es otra cosa ¿no os parece?’ Bruja, decían, que habla con los muertos. Y hasta el cura tuvo que defenderla.’Yo solo hablo con los que están solos y nadie hace caso de su tumba, señor cura. Con Tomás, pobrecico, solo allá en el monte; con Gabriela, la abuela de los burreros, que se quedó aquí enterrada cuando sus hijos arrearon con sus recuas a trabajar a otro pueblo; con Amadeo, el afilador gallego que se quedó muerto en la cuneta al lado de su bici y nadie cuida su tumba de prestado.’
Y Martina contándonos historias de aparecidos. De Amadeo que tenía un arte especial para el afilado y para anunciarse con aquel silbato de muchas notas que él tocaba de tan forma identificadora que los críos le pusieron de letra su propio nombre: ‘A-ma-de-o Amadeo’. Y luego su voz aguardentosa ‘Áfilador, éstañador’. Y Martina presumiendo ante nosotros de que, tras la muerte de Amadeo, nadie tenía la cuchillería en tan buen estado de afilación como ella. ‘Amadeo es de Orense, como muchos de los de su gremio, y muy buena persona. Ayer me contó que le había afilado a traición el cuchillo jamonero a Braulio, el que dijo lo de los cuervos y Tomás. ‘Se lo dejé fino como una navaja barbera, me dijo, y esta mañana casi se rebanó un dedo cortando jamón. Que digo yo que cómo no se lo echó a los buitres que también son hijos de Dios’. El bueno de Amadeo. Es bueno sí. Me contó, casi arrepentido que había pensado en algo más gordo: esperar a que Braulio estuviera cortando jamón, empujarle en el brazo y hacer que se rajara la barriga, se le salieran las tripas y se muriera envuelto en su propia mierda. Pero es incapaz de hacerlo, yo lo sé. Sólo me lo dice para que me entere de lo que desprecia a animales como Braulio por lo que me hicieron con Tomás. En cuenta de eso, últimamente le ha metido un gato en la iglesia al cura para que se le coma los ratones que le estaban devorando las albas y las casullas, que no daba abasto a mandarlas zurcir. Y el bueno del cura da gracias a Dios de que haya permitido que aparezca por la iglesia animal tan oportuno. Y a mí me ha conseguido unas tijeras de sastre para que pueda cortar sin problemas la loneta con la que hago mis saquetes’
Martina nos enseña, ufana, sus hermosas tijeras y nos cuenta que Amadeo le ha jurado que no son robadas sino recogidas de la basura, limpiadas de óxido y recompuestas. Luego vemos los saquetes, todos iguales de forma pero de dos tamaños, que ella fabrica para conservar alimentos: los pequeños para sal, azúcar, harina, lentejas, garbanzos, nueces ya cascadas en dos mitades perfectas (‘Las que se rompen me las como y guardo las enteras: saben mejor’); los grandes para patatas, ajos sin enristrar, higos secos, maíz para las gallinas… Imitan en la forma a las talegas que usan los labradores para transporte de grano: rectangulares y alargados. Las costuras laterales las hace Martina con un hilo recio de color marrón que se entrecruza en X adornando los costados. ‘Con el mismo hilo hago la trenza que utilizo para cierre’. Martina está orgullosa de sus sacos, se le nota. ‘Si queréis uno, os lo regalo’. Nosotros rehusamos y ella no insiste.
A Patro le apetecía un saquete, lo sé, pero se aguantó. Y Martina se lo hubiera dado. ¡La quería tanto! Sobre todo desde el día aciago de la tormenta. Aquella terrible tormenta de verano nos cogió en la calle y nos refugiamos en casa de la abuela. Estábamos nerviosos, asustados. Lluvia feroz que castigaba el suelo, rayos que parecían clavarse en la tierra, truenos horrísonos que hacían sonar las vajillas en los vasares. Empezamos a reír tal vez por superar el miedo. Cada rayo, cada trueno nos hacía estallar en risas al principio, en carcajadas después. Martina nos miraba sonriendo. Las risas nos hacían llorar, nos dolían los costados. Fue amainando la tormenta y nuestras carcajadas compulsivas. Ahora la que reía era la abuela Paxarona, llena de bondad, comprensión y cariño. Bruja. ¡Serían idiotas! Patro y yo nos enjugábamos las lágrimas entre risitas, entre comentarios de ‘Vaya pedazo de tormenta’’Y ¡qué truenos!’ cuando estalló el más terrible de todos. Ya no nos dio por reír y a la abuela Martina se le heló la sonrisa en los labios y quedó como de piedra.
- Tus padres te están llamando, Patro – le dijo con los ojos anegados de terror.
- Pero si están en la era. ¿Cómo…
- Te digo que te están llamando.
Nadie replicó. Los dos corriendo hasta la puerta de la iglesia desde donde se veían las eras del pueblo. Allá a lo lejos, gente arremolinándose junto a una caseta y Patro corriendo y berreando:
- Es la era de mis padreees
Correr detrás de ella. Llegar jadeando hasta las afueras del pueblo. Y ver. Ver cuatro hombres que portan una manta de la que cuelga un brazo exánime que Patro besa enloquecida gimiendo “¡No te mueras papá!”. Ver otros cuatro que alzan una silla en la que va sentada la madre de Patro, la ropa como quemada, los ojos abiertos y vacíos y el hilo continuo de un gemido rebosando de su garganta. Colocarme detrás de mi amiga llorando sin histeria, con amargura. Acariciarle el hombro. Saber que ella no se da cuenta, que solo besa una mano cada vez más fría. Llegar a la casa y encontrar en la puerta a Martina. Martina que ha preparado dos camas: para el muerto con cubos de agua caliente, jabón, toallas y un pañuelo para sujetarle la mandíbula; para la herida con algodones y aceite para aliviarle el cuerpo requemado. Martina que aguanta sin pestañear el ‘Vete a tu casa, Paxarona’ de la gente buena por un día. Martina que volverá siempre, cuando ya nadie se quiere acordar de la niña que cuida a una madre que sólo llora y babea y se ensucia, que después ya camina pero no recuerda ni la hora de comer, que más tarde, cuando ya alcanza a ejercer sus labores, no habla, nunca habla y, si parece que va a hacerlo, llora. Martina ayuda, enseña, alimenta a Patro. ‘Tienes que comer, chiqueta, o acabarás tísica’. Y la empapuza. Pero Patro adelgaza, adelgaza.
Por distraernos la abuela Martina nos cuenta la historia de la última aparición de Gabriela, la burrera. ‘Se me apareció en casa el día que yo había pensado hacer las rosquillas que te llevé, Patro. Siempre la llamaba para que me ayudara; esta vez vino sola. Es muy buena la Gabriela. Y muy relimpia. Era mentira lo que le cantabais los zagales, aquello de ‘Gabriela, Gabriela, ancha las garras y mea’. Su madre sí lo hacía, pobre mujer: había crecido entre hombres y burros; ninguno se movía del sitio para mear y debió pensar que ella tampoco debía hacerlo. Pero, claro, se llamaba Jerónima y no pegaba en la canción. Gabriela sí y por eso lo inventasteis, canallas’ Y me hacía el gesto cariñoso de darme una azotaina. ‘Vino y me ayudó mucho, más que nunca: parece que quería que las rosquillas salieran especiales, a ver si echabas el mal pelo, galana. Me trajo orujo de Colungo (lo ponía en un papelillo pegado: ‘del señor Baltasar. Colungo’), que les daba buen sabor y más energías, me dijo. ¿A que salieron buenas? Tú también comiste, Quico, aunque eran para ella. No pongas esa cara, envidiosete. Cuando ya estaban todas fritas, me dijo que te las llevara ya, que ese día no habías desayunado. Como muchos, que solo le dabas a tu madre’.
Pero la madre de Patro murió. Le duró dos años, pero murió y dejó a Patro en las últimas. Ni sus dieciséis años ni los cuidados de Martina le sirvieron para sostener aquel cuerpo que vomitaba cuanto comía, ni para levantar aquel ánimo congelado por la soledad que le manaba de dentro. Ese muro de soledad ni la abuela Martina ni yo conseguimos derribarlo. Un invierno empezó a toser con sangre y la primavera se la llevó. ‘La flor más bonita de mi jardín’, lloraba Martina mientras me daba un saquete de higos y nueces con el encargo de que se lo metiera a Patro en el ataúd. ‘En la otra vida también hay que reponer fuerzas’, sentenciaba.
Días más tarde, encontré a la abuela radiante cuando le llevé los dos huevos que de vez en cuando robaba del gallinero de casa. Me extrañó porque llevaba unos días que no levantaba cabeza. Estaba feliz porque Patro le había devuelto el saquete vacío ‘Míralo. Este es’ y después la había peinado.
- ¿Ves qué moño más pincho me ha hecho? Si es que vale un valer. Y tú ¿para qué me traes huevos? Si yo tengo mis gallinas.
- Para que te los comas y vendas los tuyos, que son mejores y sacas más perras con ellos.
Al principio yo creía que robaba los huevos que mi madre olvidaba en el gallinero. Luego me di cuenta de que siempre eran dos los “olvidados” y eso cada tres o cuatro días: mi madre se los dejaba a posta. Pero yo le seguí el juego.
Martina ahora me contaba historias de Patro: de lo bien que le ayudaba, de que la hacía cantar, a ella, con su voz de caña rota, de ‘lo mucho que te quería a ti, zagal; que ¡menuda pareja hubierais hecho!, de que ella pensaba que no importaba que tú fueras más joven ‘También mi padre lo era. Estas cosas se heredan’,…
Me costó mucho irme a estudiar a la capital y abandonar a Martina… y a Patro. No tuve valor para ir a despedirme y lo hice por carta ya desde el colegio. Cuando volví me enseñó que la tenía guardada junto a las fotos de su marido: ‘A Tomás también le gustó mucho tu carta. Se la leí yo porque él… nunca aprendió. Al acabar me dijo: Del hijo que no tuvimos. Y se puso un poco triste’.
En el cole me fui olvidando de ella hasta que el día de mi cumpleaños me dijeron que fuera a portería a recoger un paquete. De camino quería saber lo que era y allí lo encontré: un saquete de los de Martina con doce higos secos y doce nueces perfectamente limpias en dos mitades. Lloré de gratitud y cariño. ¡Los saquetes de Martina con su docena de higos y su docena de nueces, como una firma! Me han acompañado toda mi vida: el día en que aprobé la Reválida de 6º, cuando me dieron el título de Licenciado en Económicas, el día de mi boda, el de mi nombramiento como director de banco, que no sé cómo se enteró. El de mi boda llevaba como adorno dos anillos entrecruzados. ‘Me los bordó a punto bobo tu tía Daniela’. Y dentro una cartita que decía: “Querido Quico: enorabuena y que tengais ijos tan buenos como tu o como tu muger si es tan buena como tu que seguro. Muchos besos”. Así decía. Y dice, porque está en el trastero, guardada en una carpeta con todos los saquetes.
‘Te estás haciendo viejo, Tomás, se te olvida cada vez más dónde hay que dejar las cosas. Cuando recoge Patro, todo queda en su sitio. Igual es que no pones cuidado, porque tú… allí… más viejo ya no te puedes hacer’ Eso le oí sermonear a su marido la última vez que fui a verla en su casita de siempre, tan vieja, tan ordenada y tan limpia.
- Pero ¿aún no la dejas preñada?- me atosigó llenándome de besos – Que los hombres de tu familia… siempre han respondido.
- Es que no queremos tener hijos todavía y ponemos unos medios que hay ahora muy buenos.
- ¡Rediós, cuánto sabéis los jóvenes!
Y luego la tarde entera devanando recuerdos, contándome las idas y venidas de Patro, de Tomás, de Gabriela, de Amadeo.
- Tú no crees que estoy loca ¿verdad, Quico?
- Nunca lo he creído, abuela. Personas tan cuerdas como tú hay pocas. Y tan listas menos
- ¡Ay, este zagal, este zagal, qué cosas tiene!
Como despedida se empeñó en que me regalaba aquella cajita de madera toscamente tallada en su día por Tomás. ‘Pa que te acuerdes de mí’. Le di dos besos y la dejé allí, sentada en el poyo de la puerta de su casa, con su eterna sonrisa endulzándole el rostro y su mano regordeta despidiéndome con calma. Igual que estaba en el tren de mi sueño de hace un rato.
..............................................
- ¡Marcos! ¡Marcos, mira lo que hay allí!
Él emerge de sus recuerdos ensoñados, aparta las sábanas y ve a Carmen agarrada al quicio de la puerta, el miedo temblando en el azogue de sus ojos y el índice de su mano señalando con urgencia en dirección del pasillo.
- Vamos. Levanta de una vez.
- Pero ¡qué pasa, cariño? ¿Qué es lo que hay, a ver? ¿Y dónde?
- Allí, en la mesa del comedor.
Marcos avanza por el pasillo tironeado del brazo por su mujer cuyas urgencias no consiguen transmitir vitalidad a su cuerpo adormecido. Todavía le da tiempo a bromear:
- ¿Qué has visto? ¿Alguna… espantosa cucaracha?
Traspuesto el dintel del comedor, Carmen fuerza la atención de su marido dirigiendo con la mano izquierda su mentón y señalando con la derecha hacia la mesa.
- ¿Qué es eso?
Y Marcos lo ve. Lo vuelve a ver, lo reconoce. Su corazón le salta en el pecho y le pican los ojos. En sus recuerdos acaba de ver otros exactamente iguales: la forma, la tela de loneta, los cosidos laterales en X, la encantadora cuerdecita de hilo marrón trenzado. ¡Un saquete de Martina! ¡Exactamente igual al que le mandó para su boda y al que recibió el día en que lo ascendieron a director!
Lo abre. No hacía falta: sabe lo que hay dentro. No obstante, lo vuelca sobre la mesa y cuenta:
- Doce higos. Doce nueces. Mi abuela Paxarona se ha acordado de mí. Pero ¿por qué hoy?
La perplejidad lo mantiene amarrado a la mesa en que sus manos recuentan: Doce y doce. Carmen se ha pegado a su espalda y la siente temblar. Se vuelve, la besa con ternura y la consuela como puede:
- El cariño nunca debe darnos miedo, Carmen, mi amor.
La besa de nuevo y se dirige al teléfono. Lo descuelga y marca el número de Antonio, su amigo de la infancia. Acaricia la cajita de madera de tosca talla que adorna desde hace meses la mesita del teléfono. Ha de esperar que suenen bastantes tonos para escuchar al final la voz cariñosa y cachazuda que esperaba:
- ¿Qué pasa, zagal? Sé que eres tú porque me han puesto teléfono nuevo y, como te tengo ‘fichado’, me apareces en pantalla. A ver si se había creído el señor director que los de su pueblo no somos modernos. ¿Qué me cuentas?
- Nada, aquí todo sigue como siempre. En realidad en la ciudad es donde menos cosas suceden, porque pasan muchas pero no interesan. O sea, que como si no. Y por allí ¿cómo os van las cosas?
- A nosotros y a los chicos, bien. Pero en el pueblo hemos tenido novedades: ayer enterramos a la señá Martina, la Paxarona. – Silencio - Ahora pienso que te tenía que haber avisado: tú la querías mucho. Perdona.
- No te preocupes: ya me han avisado.
- Me alegro. Y ¿quién se acordó de hacerlo?
- La misma Martina, la Paxarona: ha venido a despedirse y me ha dejado un regalo: el mismo de siempre, ya sabes.
- La docenita de higos y de nueces.
- Pues sí.
Marcos esperaba que su amigo le dijera otra vez lo que le había repetido en miles de ocasiones: que eso eran cosas suyas y cuentos de vieja, que se dejara de monsergas, que... Pero callaba. Se le oía respirar, pero no decía nada.
- Antonio
- Sí, sí. Estoy aquí. Y voy a contarte una cosa. No es por disculparme pero a la señá Martina hubo que enterrarla deprisa. Cuando la encontró tu tía Daniela, debía de llevar algún día muerta. Tu tía estaba en casa y oyó que llamaban a la puerta. Reconoció el toque ‘Tan… tan… ta-tan’. Era Martina, ya era hora: la tenía preocupada. Se asomó y no había nadie. Decidió pasar a casa de la vieja: igual se encontraba mal y había tenido que volverse deprisa. Encontró la puerta abierta y a Martina… muerta en su cama, vestida, peinada y calzada de domingo, con dos ramos de pruno florecido en la cabecera y la almohada sembrada de margaritas y genista. Nadie sabía quién la había amortajado.
- Yo sí: fueron Tomás y Patro: nunca la dejaron sola. Adiós, Antonio.
Tomó la cajita de madera tallada, fue hacia la mesa, recogió nueces e higos en el saquete y metió todo dentro. Colocó después los regalos de despedida en el centro del aparador.
La niebla del olvido
 |
| Género | Novela | |
| Editorial | Mira Editores S.A. Zaragoza | |
| 1ª edición | febrero 2007 | |
| reimpresión | enero 2008 | |
| Nº páginas | 234 | |
| ISBN | 978-84-8465-216-5 | |
| Portada e ilustraciones | J. Gracia |
|
UNA HISTORIA DE AMISTAD Y DE SOLEDAD SOBREVENIDA |
|
Este relato, como la vida, está poblado en ocasiones de seres extraordinarios escondidos tras una máscara de cotidianidad. La máscara la aportan los lugares, actividades, vivencias y tipos comunes a cualquier lugar de España – la concreción tópica del relato es completamente accidental- en los años cincuenta del siglo XX y los primeros del XXI. La excelencia viene dada por la actitud y motivaciones de personajes que destilan, a veces, maravillosa profesionalidad, laboriosidad callada y siempre cariño, solidaridad y amor. A pesar de todo ello, la soledad, que a todos “nos acosa, nos persigue”, hace presa en los protagonistas que corren el riesgo de que su “memoria se vaya hundiendo para siempre en la niebla gris del olvido”. En el trasfondo de todo, obra en esta novela un canto entusiasta y sincero a la amistad. |
FRAGMENTO INICIAL DE LA NIEBLA DEL OLVIDO
DOS AMIGOS
Un bochorno denso y pegajoso, casi líquido, inundaba la plaza como una mansa marea de sol derretido y mantenía a las gentes de Pueyo de Arbués en la penumbra acogedora de los pisos bajos y los portales de sus casas. Aquella tarde de principios de septiembre hasta los vencejos evitaban sus vuelos largos e ingrávidos. Horas más tarde volverían a columpiarse de lado a lado de la plaza en trayectorias imprevisibles como móviles negros y chirriantes que colgaran de las nubes y, con extraña precisión, lograran no chocar nunca al subir y bajar, tornar y volver siempre por distinto recorrido. Pero a esa hora se habían acogido, sin duda, a las grietas que el tiempo había tallado para ellos en los ajados muros del caserío de Pueyo y a la sombra maternal de sus aleros o de sus falsas. Por momentos, de la copa de alguno de los árboles de la plaza brotaba una algarabía de gorriones que dirimían sus pequeñas y efímeras querellas territoriales. Después sólo el trépano perpetuo de alguna cigarra horadaba la lenta e hirviente masa del bochorno canicular.
Luciano Fanlo, el maestro, se dejaba hipnotizar por la reverberación cegadora del sol que se colaba por la puerta entreabierta de su escuela. Con un cierto remordimiento, pensaba que a esas horas casi todos los varones de su edad estarían en la eras ofreciendo al sol el sacrificio casi cruento de sus carnes morenas y entecas. ‘Deberíamos distinguirnos menos si queremos que nos sientan cerca de ellos’, pensaba. Se sentía un poco solitario, un poco bicho raro. Y devanaba mentalmente una madeja de palabras de parentesco léxico sólo aparente: ‘Soledad, suelo, sol, asolar, solo, solear, solitario, solano,... ¿tendrían, en el fondo, algún parentesco de significado, alguna relación? ¿y ‘solar’? ¿ tendrían algo que ver todas con encontrarse... solo? Igual tenía razón el papel de esta mañana’. Sacudió la cabeza como para desprenderse de aquellas cavilaciones, abrió un poco más la puerta y se sentó en el banco de madera a leer El árbol de la ciencia de Baroja. Pensó que quizás no era la mejor lectura para esquivar el dolor de soledad, pero ya le quedaban pocas páginas y esa misma tarde quería terminarlo.
Había ocupado la mañana en poner apunto todos los materiales escolares (libros, cartillas, carpetas, cuartillas usadas del Ayuntamiento recicladas para uso escolar...) que sus alumnos reclamarían desde el primer momento de clase. Ya lo tenía todo ordenado en el armario-biblioteca y en la balda de materiales de aula. Para mañana había aplazado el trabajo de cortar a tamaño folio aquellos magníficos rollos de papel que había conseguido en el montón de la basura de la fábrica próxima a casa de sus primos en Huesca. Los tiraban, al parecer, porque presentaban frecuentes manchas amarillentas debidas, quizás, a la humedad. Él sacaría de ellos unas estupendas láminas de dibujo para sus chicos: los colores se encargarían, después, de tapar las manchas amarillas.
Dentro de un rato, cuando su mujer y sus hijos terminaran la siesta, se pondría a ordenar los pupitres de la clase para colocar por edades y niveles a los alumnos que asistirían a sus clases el próximo curso. Ya había preparado la lista y estudiado los agrupamientos: sabía que esta era una estrategia fundamental en el buen funcionamiento de una escuela unitaria. ‘No sólo edades: conocimientos, habilidades,...’
- Usted siempre estudiando, don Luciano: de tanto leer se le van a hacer los sesos agua; y usted perdone que me meta donde no me llaman.
Era el abuelo Genaro, el vecino, que con resignada calma regresaba de llenar el botijo en la fuente arrostrando sin pestañear el solazo insoportable. ‘Bueno para trillar’, iba pensando
- Esta agua es una bendición, tan fresqueta y tan rica. ¿Le cumple un tragué?
- No gracias, señor Genaro: Es preferible no empezar, que luego no se sabe parar.
- Y tanto ¡cómo lo sabe usted! ¡Hala, con Dios! Y no lea tanto, que al final va a saber usted... demasiado.
Y eso que Genaro era de los que querían que su nieto Andrés asistiera a la escuela todo lo posible e, incluso, cursara Bachiller.... Sólo le faltaría leer a Baroja y sacar la conclusión de que la ciencia no explica la vida ni prepara para ella.
El maestro, con una sonrisa comprensiva en los labios, abrió el libro por la página marcada con una vieja cartulina azul y se zambulló en la lectura de la ‘Sexta parte’ de la novela: La experiencia en Madrid.
Cuando terminó con la última página de Baroja, el sol ya había cedido en sus rigores y la sombra se desperezaba ante la fachada de la escuela. En la casa del maestro, en la segunda planta, hacía ya rato que se oían las voces y discusiones de sus hijas; el pequeño quizás aún dormía. Don Luciano, con el libro bajo el brazo, subía las escaleras hacia su clase rumiando aquel texto final de Baroja: Pero había en él algo de precursor. A él esa frase, no sabía por qué, le sonaba como una verdadera amenaza.
Tomó de su mesa el plano de colocación de sus alumnos en clase y comenzó, con toda diligencia, a plasmarlo en la realidad. Cuando, un buen rato más tarde, colocaba los últimos pupitres en su sitio adecuado, sonó en el zaguán de la escuela la voz del cura:
- Buenas tardes, familia. ¿Hace falta echar una mano o qué, Luciano?
- No. Muchas gracias, mosén. Ahora mismo me lavo un poco y bajo. Allí en el portal se aguanta mejor. Siéntese, que enseguida estoy con usted.
El cura era de los que se arremangaban a ayudar a cualquiera en lo que comprendiera que era necesario. Su ofrecimiento no era una simple cortesía; por eso el maestro se apresuró a terminar, asearse y bajar.
- Pero ¿en qué estaba usted tan afanado, Luciano?
- En distribuir los pupitres por edades y conocimientos de los que van a ser sus ocupantes.
- Pues no invita el día a tareas de ese tipo para una persona sola. Si usted me hubiera esperado, entre los dos lo hubiéramos hecho en un voleo.
- Tampoco ha sido para tanto, mosén. No vaya usted a creer.- se disculpaba - Además ésta comienza a ser ya nuestra hora de descanso, paseo, si apetece, y conversación.
- Eso es verdad. Y ¿qué libro lleva bajo el brazo? Porque supongo que no lo traía por casualidad.
- No, ciertamente. Lo he terminado hace un rato y me gustaría que usted lo leyera también para comentarlo. Es una historia triste y desesperanzada. El título arranca de un tema bíblico: el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Pero no tiene nada de religioso, se lo advierto. ¿Lo leerá usted?
- Hombre, a mí me gustan más los libros que esperanzan, que ayudan a vivir y hasta a sobrevivir. Pero, por una tertulia y un amigo, yo hago cualquier cosa.
El maestro sonreía agradecido. Pero la sonrisa dejó pronto paso a un gesto serio y meditativo y a unas palabras dichas en un tono reconcentrado, como para sí.
- La soledad es algo que nos vemos obligados a superar continuamente ¿verdad? Pero nos acecha por todas partes.
- ¿Qué me va usted a decir a mí? Le recuerdo, Luciano, que está usted hablando con un célibe. Y que, si usted, con una mujer y cuatro hijos, siente el acoso de la soledad, puede imaginarse que... Con la ayuda de Dios se supera, pero es precisa una ayuda... omnipotente.
- Aún va a ser verdad lo que dice este papel.
-¿De qué papel me habla, Luciano?
- Ayer revolví unos cajones que todavía, en un año, no había revisado. En uno de ellos no había más que pequeña contabilidad de los gastos habidos en esta escuela y presentados al Ayuntamiento en los distintos cursos. Cada curso en su carpeta. Algo aburridísimo y sin ningún interés. A mí no me gusta hacer cuentas, ya sabe usted.
- Ya sé, ya: ni cuentas ni rosarios.
- Bueno, bueno: ya vuelve el mosén por sus fueros.
- Perdone: era una broma. Continúe.
- Ya sabe usted que don Bernardo, el secretario, al prever las chapuzas de cuentas que le iba a presentar yo, decidió liberarme de esa obligación. ‘Para tener que repetirlas’, me dijo,’ya las haré yo de una sola vez’. Bueno, pues a lo que íbamos. Revisé esos cajones y en el segundo encontré una carpeta , sin duda, olvidada allí dentro por don Agustín, uno de los maestros anteriores a mí.
- Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo aunque apenas lo conocí. Era un hombre joven que se hizo querer mucho en este pueblo. Y era más inteligente de lo que dejaba traslucir, me parece a mí.
- Sí, el abuelo Genaro me dijo ayer que ese maestro era muy ‘rocero’, que se llevaba bien con todo el mundo. Pues bien en la carpeta había un diario escrito en el reverso de unas hojas variopintas (de dos calendarios completos de los años 48 y 49, de cuentas escolares ya prescritas...); un diario muy triste y tan personal, que lo destruí después de desechar la idea de indagar por el paradero del autor y enviárselo. Aparte del diario había un montón de papeles menores llenos de dibujos y garabatos. Todos ellos estaban empapados de tristeza. Los quemé, junto con el diario, en la cocinilla; todos menos este.
Luciano lo extrajo del libro en el que parecía ejercer sólo la función de marcapáginas. El cura tomó con respeto y repasó detenidamente aquel pedazo de cartulina azul. Sus ojos se ensombrecieron de tristeza.
- Pobre hombre. Algo malo le pasaba por dentro.
- Por dentro y por fuera. ¿Ha leído el texto de arriba? La soledad no la merecemos, no la alcanzamos, no nos la ganamos... Nace con nosotros. El diario, lo poco que leí, era peor. Por un momento pensé que alguien igual que yo era su autor. Y me entró un miedo irracional a que pudiera llegar un día en que yo escribiera algo así. Un miedo casi animal a la soledad y al desamparo.
 - Pero bueno ¿qué le pasa hoy a este hombre? Luciano, por favor: si usted es amigo de todo el mundo, si todo el pueblo lo quiere y lo respeta. Es amigo del cura sin ser creyente; se lleva bien con el alcalde falangista y con el Cabo de la Guardia Civil siendo un poco rojillo (quede esto entre nosotros); la sacristana y el coro de beatas lo tienen en un altar (curioso, ¿no?). Entre todo esto y su familia, tiene usted menos peligro de encontrarse solo que de hacerse rico con el ejercicio del magisterio.
- Pero bueno ¿qué le pasa hoy a este hombre? Luciano, por favor: si usted es amigo de todo el mundo, si todo el pueblo lo quiere y lo respeta. Es amigo del cura sin ser creyente; se lleva bien con el alcalde falangista y con el Cabo de la Guardia Civil siendo un poco rojillo (quede esto entre nosotros); la sacristana y el coro de beatas lo tienen en un altar (curioso, ¿no?). Entre todo esto y su familia, tiene usted menos peligro de encontrarse solo que de hacerse rico con el ejercicio del magisterio.
- Realmente ha dado usted con una comparación tranquilizadora – casi reía el maestro.
- Usted, Luciano, es la persona menos dotada para generar soledad a su alrededor de cuantas conozco.
- Pero, si es verdad eso de que la soledad nace con nosotros,...
- Lee usted demasiado y tiende a confundir lo leído con la realidad.
- Para Agustín, mi antecesor, eso era una vivencia, un trozo de su vida.
- Que no es la suya, Luciano. Don Agustín parecía tener... ¿cómo le diría yo? dificultades para relacionarse con las mujeres. Eso le aislaba mucho, ¿sabe? Y éste no es su caso, amigo; que o yo sufro alucinaciones o, si de algo peca su señoría, es de encandilarlas más de lo que a su mujer le gustaría observar.
- Pero ¿qué dice, mosén? – protestaba el maestro desde su timidez.
- Nada, nada, nada. Hala, vamos a sentarnos al poyo, que seguro que ya va refrescando en la sombra.
Así lo hicieron. Y se quedaron ensimismados disfrutando del frescor de las primeras ráfagas de aire filtradas por el río y las arboledas del soto.
Las calles de Pueyo iban llenándose de vida: gritos y carreras de chiquillos, mujeres que regaban su parte de calle para matar el polvo y arrancar un frescorcillo reparador de las entrañas de la tierra, mozalbetes que llevaban a las eras merienda y agua fresca para los trilladores,....
En otro pueblo cualquiera, a esa misma hora, en el reloj de la torre hubiera sonado una campanada, o dos, para señalar que eran las siete y media. Pero Pueyo de Arbués era un pueblo humilde: todos eran pobres, hasta la parroquia, y nunca les había llegado para tener un reloj en su torre. Bueno, no todos eran pobres; había ricos, extremadamente ricos: don Juan Bernués y su hermano Luis, por ejemplo, que eran dueños de las mejores tierras de labor, de los mejores pastizales, de las parideras, del molino y de buena parte del caserío de Pueyo. Los dos eran muy afectos a la iglesia, pero mosén Damián no había conseguido nunca - y no faltaron intentos - arrancarles la donación de un reloj para la torre, ni aún pagadero en cinco años. Se podía conseguir así a través del obispado y además muy barato.
- Si viera qué descuentos, don Juan...
- Pues si resulta a tan buen precio, que lo pague el obispo, mosen. – había contestado el ricachón a la última proposición del cura -. No se preocupe, hombre: ya intentaré yo, en la próxima sesión a la que asista, que lo pague la Diputación Provincial – añadió alardeando de su condición de diputado.
Había que distinguir, hombre, -pensó - Que una cosa era cumplir con la Santa Madre Iglesia y otra embarcarse en gastos suntuarios que a nada conducían.
- Pobreza de espíritu, mosen. Usted lo sabe mejor que yo... Y además ¿para qué están los relojes de pulsera, que no hacen ruido ni despiertan por la noche al vecindario? – decía, cargado de razón, como si la verdad no fuera que, en aquel pueblo, casi sólo él podía permitirse tal lujo.
A esa hora, pues, en que sólo en la cabeza de mosén Damián sonaban las campanadas de las siete y media, el cura y el maestro departían amigablemente sobre el asunto del reloj.
-Mosén, convénzase: si son ricos es porque no se lo gastan ni se lo han gastado en cientos de generaciones. Si fueran tan desmanotados como este maestro de escuela, llevarían las mismas sandalias desde hace cinco veranos, y porque se las habrían regalado, como a mí.
- Calle, calle, Luciano, y no se queje. Que yo sé que mis feligreses le tratan bien y le llevan buenos presentes.
- No me quejo de estas gentes, aunque algunos, como Germán el Pastor, no tragan muy bien que les obligue a llevar a los críos a la escuela. Pero los maestros nunca hemos podido pasar por capitalistas, ya sabe. Y para colmo fíjese en lo que voy a contarle: estoy empeñado en hacer con los chicos un mapa de España en relieve ¿se imagina? Cleto, el albañil, y yo hemos ido preparando, desde hace meses, la arcilla para hacer el modelo. Pero necesito escayola para el negativo y para la pieza definitiva y ¿sabe quién la va tener que pagar “de momento”, si le llegan los dineros? Pues este tonto que le habla. Bueno, el Secretario me ha dicho que igual... me la paga el Ayuntamiento. Así, sin seguridades. Porque, como no se fía, hasta que no vea la obra, no suelta un duro. Y después.... ya veremos. Igual tampoco le gusta y la hemos fastidiado.
- Está usted un poco loco, Luciano. Mira que empeñarse en un mapa en relieve. En el Instituto de Huesca tienen uno, pero en una escueleta de pueblo... Además tiene usted un mapa de España de esos enrollables en bastante buen uso. Y las ciudades y los ríos siempre estarán en el mismo sitio ¿no?
- Sí, pero ¿sabe usted lo que dice un proverbio chino?
Lo que oyes lo olvidas,
lo que ves lo recuerdas,
lo que haces lo aprendes.
- Haciendo ese mapa, mis chicos van a aprender la geografía física de España ¡de carretilla y para siempre!, mosén.
El cura observó que al maestro le brillaban los ojos de emoción. Quedaron en silencio. Estaban sentados en el poyo de la fachada de la escuela, frente al muro de la iglesia que servía a los lugareños como frontón. Por la cuesta del castillo desembocaron en la plaza cuatro chavales gritones que hacían alardes de sus habilidades con el aro y el guiador. Aquel torrente de vida pasó por delante de ellos como si circulara por otra galaxia.
- Eh, muchachos – gritó don Luciano - ¿quién es el mejor con el aro? – Amago de discusión –Por cierto, cuando se pasa por delante de alguien, se saluda: ”Adiós”, “Buenas tardes”, “Hola”. No se pasa como el perro del tío Roque que, además de ser perro, está medio ciego. A ver, Paco, dile a mosén Damián el proverbio chino ese que habéis copiado en una cartulina para ponerlo al lado de la pizarra.
- Lo que oyes lo olvidas,
lo que ves lo recuerdas,
lo que haces lo aprendes. – recitó sin pensarlo el muchacho.
- Muy bien. Venga, y ahora a jugar.
- Adiós. Buenas tardes. – se les oyó decir ya entre el ruido de los aros y los guiadores.
El cura sonreía con la demostración práctica del proverbio.
- Sí, sí, estoy contento con estas gentes y con estos chicos. Ah, y tampoco me quejo del cura que me da la clase de religión en la escuela y..... que no le comunica al Sr. Delegado que no cumplo con parroquia.
- Ya cumplirá, Luciano, ya cumplirá. Dios le está esperando y usted es bueno.
Los dos pensaban recíprocamente que con personas así nunca existirían las guerras ni los odios. Callaron y se dejaron mecer por aquel dulce clima de amistad en el suave bochorno atenuado por el frescor del río y en el canto metálico y continuo de los grillos.
Eran dos amigos dispares, pero complementarios: el cura, un poco frío de trato, inhábil en la demostración de afectos, pero cargado de calma y esperanza, sosegado y apacible; el maestro, descreído, lleno de impaciencia y de ansias de justicia, amante de los suyos (familia, alumnos y amigos, “por ese orden”), y con un carácter irascible, volcánico. Pero algo los unió desde un día de septiembre, hacía ya un año, en que el maestro se presentó en la sacristía:
- Mosén Damián, soy Luciano Fanlo, el maestro nuevo – y le estrechó la mano, no se la besó a pesar de que el cura, por rutina, había ya iniciado el gesto.
- Mucho gusto en saludarlo.
La voz del cura no le pareció al maestro demasiado.... clerical: la cosa no empezaba mal porque, si algo odiaba Luciano, eran esas entonaciones melosas bajo las que ciertos clérigos escondían odios, soberbias, ambiciones... - El gusto es mío. Y aún lo será más si, como espero, nos llevamos bien.
- Y ¿porqué nos habríamos de llevar mal?
- Hombre, yo se lo digo porque, la verdad, no soy una persona... muy de iglesia ¿sabe usted?
- Bueno, para eso ya estoy yo. Usted muy de escuela y yo muy de iglesia – Ambos rieron la ocurrencia -. Lo que sí le pediría es que, delante de los chicos, se portara usted como un parroquiano más, igual no muy fervoroso, pero... .
- Por eso no quedará, mosén; soy respetuoso: con los chicos, con usted y con la iglesia; por este orden, si usted me lo permite.
- Por supuesto. Y usted me permitirá, espero, que yo no desista en el intento de que vuelva al redil de la iglesia.
- Vale, vale, vale. Pero... no repita la metáfora del redil, que no me gusta nada. Y con eso pierde usted oportunidades de convertirme, hombre.
Rieron a gusto. Se iban a llevar bien. Seguro.
Y a lo largo de aquel año la sospecha se tornó certeza y, del simple llevarse bien, pronto pasaron a profesarse una amistad franca y serena, libre de obstáculos.
El cura se enteró pronto de que el nuevo maestro el primer día de escuela dejó claro a los alumnos que lo primero que les iba a exigir era que supieran respetar a todo el mundo: a sus padres y compañeros, a la gente mayor, sobre todo en el trabajo, y a los que servían a la comunidad, por ese orden.
- No hace falta que os explique lo de los padres y compañeros. En cuanto a lo segundo, os quiero poner un ejemplo. Vosotros en el recreo jugáis en la plaza, sobre todo al fútbol y al frontón. Vale. Pero, si un día pasa alguien que va cargado, está trabajando, lleva una caballería o algo así, vosotros pararéis y le dejaréis pasar; si seguís jugando y molestáis a alguien, os castigaré severamente. Y en el tercer punto, os quiero recalcar que, igual que me dais los buenos días a mí al entrar en la escuela por la mañana, cuando veáis, por ejemplo, al señor cura, lo debéis saludar con todo respeto y cariño: es un buen hombre y os quiere mucho.
- No vamos a poder jugar nunca a gusto – replicaba Andrés de casa Boira-: el señor Roque pasa todos los días con el burro.
- Pues tendrás que jugar a disgusto. Piensa que otros trabajan y levantan este pueblo mientras tú juegas. ¿Te ha quedado claro?
- Hombre, visto así...
- Pues así hay que verlo.
Al cura le pareció que el maestro era un buen cristiano, aun sin él saberlo.
Poco tiempo después, durante la misa de un domingo cualquiera, don Luciano, no demasiado pendiente del sentido religioso de la liturgia, observó que algunas hojas del misal cayeron por dos veces al suelo con el consiguiente incomodo de mosén Damián. ‘Debe de tener un cuadernillo suelto’, pensó el maestro.
Terminada la misa, don Luciano esperó al cura en el atrio y se ofreció a restaurarle la encuadernación del misal: quería darle a entender que su ofrecimiento de respeto del primer día estaba superado y que él había pasado ya a la fase de colaboración.
- Pero ¿usted sabe de encuadernación?
- Señor cura, creo que le va ser preciso un acto de fe; ya ve lo que son las cosas.
Mosén Damián lo hizo y a los quince días tenía en la sacristía los dos misales perfectamente restaurados. (Dos misales, sí: el cura era todo un hombre de fe). Agradecido, aquel domingo celebró misa con uno de ellos y, después del Ite, missa est se dirigió a sus feligreses:
- Habréis observado que hoy no se me han caído las hojas del misal. No es que sea nuevo, ya lo veis: es que nos lo ha encuadernado nuestro maestro, don Luciano. Que cunda el ejemplo de colaboración.
Ya en la sacristía, según se quitaba los ornamentos, pensaba que, ciertamente, habían tenido suerte con el maestro. Y consultó benévolo a la sacristana, que agradecía mucho estas deferencias:
- ¿Te ha parecido bien lo que he dicho del maestro, Tomasa?
- Pues sí, señor cura, porque es un hombre de bien, aunque no sea un meapilas como el de antes.
- Pues a aquel lo ascendieron a inspector.
- Porque tendría enchufe, digo yo, que lo que es por enseñar...
Al salir a la plaza, el cura vio a don Luciano, un poco azorado, hablando con el alcalde y el Secretario. Se acercó, comprendió de qué hablaban y libró al buen maestro las ‘generosas’ ofertas de don Juan Bernués, que pretendía restaurar su vieja biblioteca familiar con el trabajo de don Luciano.
- Eso no se hace, don Juan, que el archivo parroquial todavía necesita muchos apaños. Y este es mi encuadernador.
- Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho – se lució el terrateniente delante de don Bernardo, el Secretario.
Alcalde y Secretario se despidieron cortésmente. Don Luciano, cuando quedaron a solas, recriminó al cura su agradecimiento público:
- Me ha puesto usted colorado al terminar la misa. Si no me promete discreción, no volveré a encuadernarle nada.
- No se habrá creído lo del archivo parroquial ¿verdad? Eso es mentira. Me ha parecido que no había otra manera más airosa de salvarlo de las garras de don Juan.
- Pues en pago de su mentira, digamos piadosa, le invito a un vasito de vino añejo y unas rosquillas: Pilar, mi mujer, las hace exquisitas. Además tengo que pedirle un favor.
Subieron al segundo piso de la escuela, que servía de vivienda al maestro. Doña Pilar, la maestra consorte, les presentó una bandeja de rosquillas, hechas de esa mañana, que no dejaron en mal lugar a su marido. Cuando mosén Damián, hombre de fe y de buen yantar, se encontraba en plena degustación entusiasta de la tercera rosquilla, don Luciano pasó al abordaje:
- Mosén, quería pedirle un favor: usted sabe, porque se lo he dicho y porque no es ciego, que yo no soy un hombre de iglesia...
- Ay, este hombre: siempre presumiendo de.... descreído – terció alarmada doña Pilar sustituyendo ateo por descreído – y en el fondo es un buen cristiano, no crea usted.
- Por sus obras los conoceréis, dice el Señor – sentenció el cura avalando el juicio de doña Pilar.
- Bueno, vale. – interrumpió el maestro - A lo que íbamos: quería pedirle que dé usted en la escuela la clase de religión. Yo... no podría ni sabría.
- Trato hecho – y dirigiéndose a la esposa que ya hubiera querido intervenir recriminando, sin duda, a su marido –, aunque yo no tengo el don de la palabra que adorna a su Luciano, doña Pilar. Por cierto, si no les importa, les voy a apear del tratamiento de don. Entre amigos no está bien ¿no les parece?
A partir de ese día cuajó sencilla y definitivamente entre ellos una amistad que las circunstancias no hubieran hecho previsible.
Novela negra, novela política
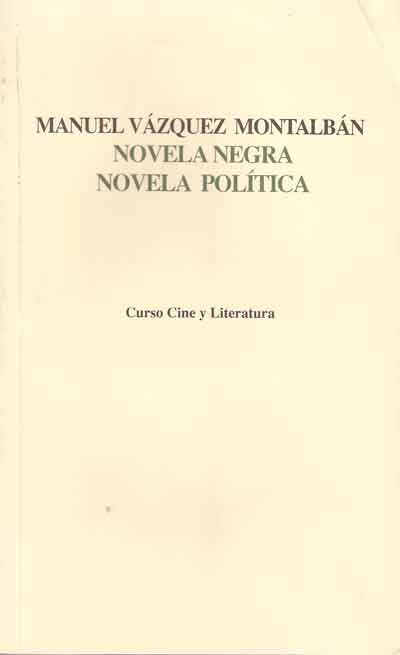 |
|
NOVELA NEGRA y NOVELA POLÍTICA. Sobre Los Mares del Sur |
|
En el volumen MANUELVÁZQUEZ MONTALBÁN. NOVELA NEGRA, NOVELA POLÍTICA Colección TEXTOS DIDÁCTICOS, nº 9 Edit.: Ministerio de Educación y Ciencia, Diec. Prov. Zaragoza ZARAGOZA 1993 |
Volumen de varios autores publicado con ocasión del CURSO “CINE Y LITERATURA” celebrado en Zaragoza durante los meses febrero, marzo y abril de 1993
Actividades didácticas sobre A. Fdez. Molina
 |
|
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS sobre la exposición La punta del iceberg III de Antonio Fernández Molina |
|
En el volumen ANTONIO FERNÁNDEZ MOLINA. LA PUNTA DEL ICEBERG III |
|
Colección ESCUELA Y ARTE ACTUAL Edit.: Ministerio de Educación y Ciencia, Diec. Prov. Zaragoza ZARAGOZA 1995 |
Colección ESCUELA Y ARTE ACTUAL
Edit.: Ministerio de Educación y Ciencia, Diec. Prov. Zaragoza
ZARAGOZA 1995
Volumen de varios autores publicado con ocasión de la exposición de A.Fernández Molina celebrada en abril de 1995 en la Sala 1 de la Escuela de Artes de Zaragoza.
Esta exposición estaba inscrita dentro del programa educativo ARTE A LA ESCUELA.
Crítica de Reyes Omeñaca sobre "Nudos que cortar"
Abrimos la novela y asistimos a una descripción tan arrolladora que nos empuja, como al abrir una ventana o una puerta a los elementos desatados. El oído se apercibe de la fuerza onomatopéyica del paisaje, la vista quiere adivinar qué trae el fenómeno, qué tragedia o qué castigo se cierne. Tras este verbal impulso bíblico de factura barroca, un detalle impresionista nos pone delante de dos personas “sobre el rostro, el ala del sombrero y el pico de la boina”.
Crítica de Luis Borrás sobre 'Rincón escondido'
Para muchos de los que viven en las grandes ciudades los pueblos son lugares tediosos y remotos. Planetas de otra galaxia. Y cuando los conocen se quedan solamente con lo pintoresco y los tópicos y se olvidan de que en esos pueblos viven hombres, mujeres y niños.
Crítica de Enrique Serrano sobre "Rincón escondido"
Que un exalumno del instituto presente a Javier Gracia en el Zurita es lo que en retórica se llama un oxímoron, o si uds. prefieren: el mundo al revés; pero hay decisiones que no las toma la razón