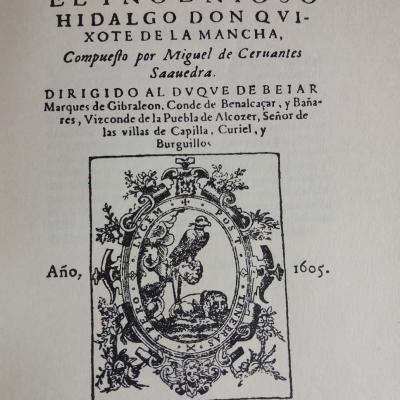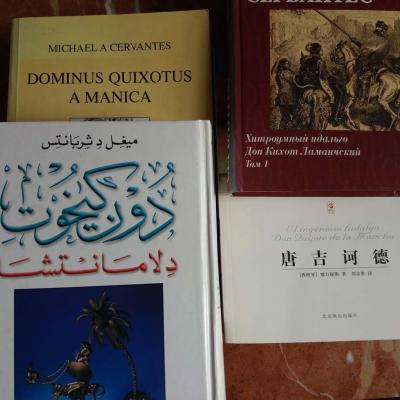|
| Título | Rincón Escondido | |||||||||||
| Género | Relato corto | |||||||||||
| Editorial | Mira Editores S.A. Zaragoza | |||||||||||
| 1ª edición | mayo 2010 | |||||||||||
| Nº páginas | 156 | |||||||||||
| ISBN | 978-84-8465-350-9 | |||||||||||
| Portada | José Luis Cano | |||||||||||
|
Pretende este libro no demostrar sino hacer sentir a los lectores la clarividencia de personajes que encaran la vida haciendo valer su inteligencia emocional. Frecuentemente, en un planteamiento racional-utilitarista de nuestra vida, olvidamos o despreciamos que, como señala D. Goleman, “tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y que nuestro funcionamiento vital está determinado por ambos”. Cabe, por tanto, considerar que parte de nuestro éxito social y, sobre todo, personal pasa por reconocer a la inteligencia emocional su capacidad para comprender lo que nos rodea o para colaborar necesariamente en ello. Cuando relegamos nuestras emociones al rincón escondido de los trastos inútiles y tal vez poco presentables, nos amputamos parte sustancial de nuestra capacidad de entender la vida, de comprendernos a nosotros mismos y de actuar e interactuar en sociedad. |
UNO DE LOS RELATOS DE RINCÓN ESCONDIDO
PAXARONA
Marcos lleva un buen rato acomodado en la plácida languidez del duermevela. Recompone retazos de sueño que parecen querer desvanecerse en su memoria. La mano cálida y mimosa de su mujer repta por su vientre y le entorpece el recuerdo.
- He soñado con la Paxarona. Que venía a despedirse ¿sabes, Carmen?
Carmen tal vez sepa, pero dedica íntegro el hilo tenue de su atención recién despertada a la tibieza y suavidad del cuerpo de Marcos, no a sus palabras.
- ¿Sabes quién te digo? Sí, mujer: la señá Martina la Paxarona, aquella vecina de mis...
- Sí, pesadito, sí: la que te regalaba higos. – ronronea a su oído - Pero conmigo no tienes que soñar, me tienes aquí, encima de ti – susurra encaramándose, ardiente, sobre su marido.
La boca jugosa de Carmen silencia la de Marcos. Su cuerpo rotundo y generoso pretende cobrarse en caricias y atenciones la pasión que regala. Gime su dulce placer no compartido. Hunde la red de sus dedos en ese cabello fuerte y ondulado que ella adora como queriendo atrapar definitivamente la atención escurridiza y fría de su marido.
- Ha sido un sueño tan... real: allí, en el salón, la vieja Paxarona, con su sonrisa de siempre y con el vestido de ir a misa los domingos, diciéndome que venía a despedirse, que se iba a un viaje muy largo. Ella, que apenas habría salido alguna vez más allá de las últimas casas de su pueblo.
Carmen libera la cabeza de Marcos y se desliza, desairada, hacia las sábanas ya no cálidas.
- Luego, desde la ventanilla de un tren, se despedía con la mano y me decía: ‘Adiós, Quico, que igual ya no nos vemos’. Ella me llamaba Quico ¿sabes?
- ¡Que te den morcilla con tu sueño y con tu vieja! Ahí te quedas, calamar.
¡Vaya! Carmen se había enfadado. Lo malo es que tardaría en olvidarlo, seguro. La verdad es que igual esta vez… no le faltaba razón: ‘Ella había estado tan cariñosa y tú ahí, con el rollito del sueño...’ Pero es que había sido tan real que... Bueno, luego le daría unos achuchones y un montón de besos; a ver si…
Y se zambulle de nuevo en la tibieza del duermevela.
...........................................
Ahí estaba, sí, con ese vestido de domingo que yo le he conocido toda la vida: gris oscuro, ceñido a la cintura por su delantal de gala y con la larga falda ahuecada por enaguas y refajos. De domingo, vaya. Hasta la mantilla llevaba doblada en la mano izquierda. Y su sonrisa de siempre.
¿Cómo podían decir mis amigos que era bruja? Todos lo decían. Todos menos Patro. Ella y yo pronto nos dimos cuenta de que era como nuestra abuela, esa abuela que ninguno de los dos teníamos. Bueno yo sí tenía, la de mi padre, pero estaba en Francia. Sólo la vi una vez: ‘No vuelvo a casa porque la gente de mi pueblo es mala; por lo menos los ricos. No te fíes de ellos, Marcos’ Y me dio un abrazo que todavía recuerdo. ‘Sólo los pobres son buenos. Bueno, algunos- me dijo’. Martina, pensé yo. De mi madre nunca tuve abuelos: ni siquiera ella conoció a sus padres.
Patro tampoco los tenía: habían muerto hacía años. Así que un día le dijimos a Martina si quería ser nuestra abuela. Se rió mucho y se fue a la despensa musitando: ’¿Qué te parecen, Tomás? ¿Majos los nietecitos, no? Y dos de golpe’ Y se reía. Nunca le habíamos oído aquella carcajada cálida, fue la primera. ¡Pero había dicho ‘Tomás’! ¡Su marido! ¡Y a Tomás lo mataron después de la guerra, en el monte! Los dos lo habíamos oído. A ver si todo era mentira y la abuela Martina, la Paxaronapara todo el pueblo, lo tenía escondido en su casa. Nos acercamos con sigilo a la despensa en el momento en que ella salía. ‘No pongáis esa cara, leñe. Tomás no está en situación… de que lo veáis. Igual otro día. Ver, lo que se dice ver , no; pero igual lo… sentís’. Me dio un poco de miedo, a Patro también. Pero en ese momento Martina nos ponía a los dos en la mano un higo seco y una nuez ya pelada, en sus dos mitades perfectamente enteras. Y nos explicaba ‘Tenéis que abrir el higo, meter las nueces dentro y luego comer. Veréis que rico’. Así lo hicimos y nos reímos los tres con la boca llena. Estaba delicioso y nos arregostamos, como decía la abuela Martina. Y todos los días nos lo daba o dejaba que se lo pidiéramos.
‘A Tomás me lo mataron en el monte. No me dejaron subir a enterrarlo, aunque fuera allí, entre las aliagas. ‘Déjalo para los buitres, que también son hijos de Dios’, me dijeron los muy... Como si Dios tuviera algo que ver en eso. Fue tu padre, Patro, el que lo enterró a escondidas una noche de luna llena. Nunca se lo pagaré suficiente’ Su cara regordeta, su tez pálida y sus ojos tiernos mirándonos a través de unas lágrimas serenas. Y su sonrisa, aun entonces. ¿Cómo iba a ser una bruja? Le echaron encima el sambenito porque, después de lo de Tomás, se encerró orgullosa en su casa, cultivó su huerto, crió sus gallinas y nunca le mendigó a nadie. Paxarona le pusieron y dijeron que era bruja. ‘Tomás se vino pronto conmigo: no aguantaba la soledad del monte. Un cementerio es otra cosa ¿no os parece?’ Bruja, decían, que habla con los muertos. Y hasta el cura tuvo que defenderla.’Yo solo hablo con los que están solos y nadie hace caso de su tumba, señor cura. Con Tomás, pobrecico, solo allá en el monte; con Gabriela, la abuela de los burreros, que se quedó aquí enterrada cuando sus hijos arrearon con sus recuas a trabajar a otro pueblo; con Amadeo, el afilador gallego que se quedó muerto en la cuneta al lado de su bici y nadie cuida su tumba de prestado.’
Y Martina contándonos historias de aparecidos. De Amadeo que tenía un arte especial para el afilado y para anunciarse con aquel silbato de muchas notas que él tocaba de tan forma identificadora que los críos le pusieron de letra su propio nombre: ‘A-ma-de-o Amadeo’. Y luego su voz aguardentosa ‘Áfilador, éstañador’. Y Martina presumiendo ante nosotros de que, tras la muerte de Amadeo, nadie tenía la cuchillería en tan buen estado de afilación como ella. ‘Amadeo es de Orense, como muchos de los de su gremio, y muy buena persona. Ayer me contó que le había afilado a traición el cuchillo jamonero a Braulio, el que dijo lo de los cuervos y Tomás. ‘Se lo dejé fino como una navaja barbera, me dijo, y esta mañana casi se rebanó un dedo cortando jamón. Que digo yo que cómo no se lo echó a los buitres que también son hijos de Dios’. El bueno de Amadeo. Es bueno sí. Me contó, casi arrepentido que había pensado en algo más gordo: esperar a que Braulio estuviera cortando jamón, empujarle en el brazo y hacer que se rajara la barriga, se le salieran las tripas y se muriera envuelto en su propia mierda. Pero es incapaz de hacerlo, yo lo sé. Sólo me lo dice para que me entere de lo que desprecia a animales como Braulio por lo que me hicieron con Tomás. En cuenta de eso, últimamente le ha metido un gato en la iglesia al cura para que se le coma los ratones que le estaban devorando las albas y las casullas, que no daba abasto a mandarlas zurcir. Y el bueno del cura da gracias a Dios de que haya permitido que aparezca por la iglesia animal tan oportuno. Y a mí me ha conseguido unas tijeras de sastre para que pueda cortar sin problemas la loneta con la que hago mis saquetes’
Martina nos enseña, ufana, sus hermosas tijeras y nos cuenta que Amadeo le ha jurado que no son robadas sino recogidas de la basura, limpiadas de óxido y recompuestas. Luego vemos los saquetes, todos iguales de forma pero de dos tamaños, que ella fabrica para conservar alimentos: los pequeños para sal, azúcar, harina, lentejas, garbanzos, nueces ya cascadas en dos mitades perfectas (‘Las que se rompen me las como y guardo las enteras: saben mejor’); los grandes para patatas, ajos sin enristrar, higos secos, maíz para las gallinas… Imitan en la forma a las talegas que usan los labradores para transporte de grano: rectangulares y alargados. Las costuras laterales las hace Martina con un hilo recio de color marrón que se entrecruza en X adornando los costados. ‘Con el mismo hilo hago la trenza que utilizo para cierre’. Martina está orgullosa de sus sacos, se le nota. ‘Si queréis uno, os lo regalo’. Nosotros rehusamos y ella no insiste.
A Patro le apetecía un saquete, lo sé, pero se aguantó. Y Martina se lo hubiera dado. ¡La quería tanto! Sobre todo desde el día aciago de la tormenta. Aquella terrible tormenta de verano nos cogió en la calle y nos refugiamos en casa de la abuela. Estábamos nerviosos, asustados. Lluvia feroz que castigaba el suelo, rayos que parecían clavarse en la tierra, truenos horrísonos que hacían sonar las vajillas en los vasares. Empezamos a reír tal vez por superar el miedo. Cada rayo, cada trueno nos hacía estallar en risas al principio, en carcajadas después. Martina nos miraba sonriendo. Las risas nos hacían llorar, nos dolían los costados. Fue amainando la tormenta y nuestras carcajadas compulsivas. Ahora la que reía era la abuela Paxarona, llena de bondad, comprensión y cariño. Bruja. ¡Serían idiotas! Patro y yo nos enjugábamos las lágrimas entre risitas, entre comentarios de ‘Vaya pedazo de tormenta’’Y ¡qué truenos!’ cuando estalló el más terrible de todos. Ya no nos dio por reír y a la abuela Martina se le heló la sonrisa en los labios y quedó como de piedra.
- Tus padres te están llamando, Patro – le dijo con los ojos anegados de terror.
- Pero si están en la era. ¿Cómo…
- Te digo que te están llamando.
Nadie replicó. Los dos corriendo hasta la puerta de la iglesia desde donde se veían las eras del pueblo. Allá a lo lejos, gente arremolinándose junto a una caseta y Patro corriendo y berreando:
- Es la era de mis padreees
Correr detrás de ella. Llegar jadeando hasta las afueras del pueblo. Y ver. Ver cuatro hombres que portan una manta de la que cuelga un brazo exánime que Patro besa enloquecida gimiendo “¡No te mueras papá!”. Ver otros cuatro que alzan una silla en la que va sentada la madre de Patro, la ropa como quemada, los ojos abiertos y vacíos y el hilo continuo de un gemido rebosando de su garganta. Colocarme detrás de mi amiga llorando sin histeria, con amargura. Acariciarle el hombro. Saber que ella no se da cuenta, que solo besa una mano cada vez más fría. Llegar a la casa y encontrar en la puerta a Martina. Martina que ha preparado dos camas: para el muerto con cubos de agua caliente, jabón, toallas y un pañuelo para sujetarle la mandíbula; para la herida con algodones y aceite para aliviarle el cuerpo requemado. Martina que aguanta sin pestañear el ‘Vete a tu casa, Paxarona’ de la gente buena por un día. Martina que volverá siempre, cuando ya nadie se quiere acordar de la niña que cuida a una madre que sólo llora y babea y se ensucia, que después ya camina pero no recuerda ni la hora de comer, que más tarde, cuando ya alcanza a ejercer sus labores, no habla, nunca habla y, si parece que va a hacerlo, llora. Martina ayuda, enseña, alimenta a Patro. ‘Tienes que comer, chiqueta, o acabarás tísica’. Y la empapuza. Pero Patro adelgaza, adelgaza.
Por distraernos la abuela Martina nos cuenta la historia de la última aparición de Gabriela, la burrera. ‘Se me apareció en casa el día que yo había pensado hacer las rosquillas que te llevé, Patro. Siempre la llamaba para que me ayudara; esta vez vino sola. Es muy buena la Gabriela. Y muy relimpia. Era mentira lo que le cantabais los zagales, aquello de ‘Gabriela, Gabriela, ancha las garras y mea’. Su madre sí lo hacía, pobre mujer: había crecido entre hombres y burros; ninguno se movía del sitio para mear y debió pensar que ella tampoco debía hacerlo. Pero, claro, se llamaba Jerónima y no pegaba en la canción. Gabriela sí y por eso lo inventasteis, canallas’ Y me hacía el gesto cariñoso de darme una azotaina. ‘Vino y me ayudó mucho, más que nunca: parece que quería que las rosquillas salieran especiales, a ver si echabas el mal pelo, galana. Me trajo orujo de Colungo (lo ponía en un papelillo pegado: ‘del señor Baltasar. Colungo’), que les daba buen sabor y más energías, me dijo. ¿A que salieron buenas? Tú también comiste, Quico, aunque eran para ella. No pongas esa cara, envidiosete. Cuando ya estaban todas fritas, me dijo que te las llevara ya, que ese día no habías desayunado. Como muchos, que solo le dabas a tu madre’.
Pero la madre de Patro murió. Le duró dos años, pero murió y dejó a Patro en las últimas. Ni sus dieciséis años ni los cuidados de Martina le sirvieron para sostener aquel cuerpo que vomitaba cuanto comía, ni para levantar aquel ánimo congelado por la soledad que le manaba de dentro. Ese muro de soledad ni la abuela Martina ni yo conseguimos derribarlo. Un invierno empezó a toser con sangre y la primavera se la llevó. ‘La flor más bonita de mi jardín’, lloraba Martina mientras me daba un saquete de higos y nueces con el encargo de que se lo metiera a Patro en el ataúd. ‘En la otra vida también hay que reponer fuerzas’, sentenciaba.
Días más tarde, encontré a la abuela radiante cuando le llevé los dos huevos que de vez en cuando robaba del gallinero de casa. Me extrañó porque llevaba unos días que no levantaba cabeza. Estaba feliz porque Patro le había devuelto el saquete vacío ‘Míralo. Este es’ y después la había peinado.
- ¿Ves qué moño más pincho me ha hecho? Si es que vale un valer. Y tú ¿para qué me traes huevos? Si yo tengo mis gallinas.
- Para que te los comas y vendas los tuyos, que son mejores y sacas más perras con ellos.
Al principio yo creía que robaba los huevos que mi madre olvidaba en el gallinero. Luego me di cuenta de que siempre eran dos los “olvidados” y eso cada tres o cuatro días: mi madre se los dejaba a posta. Pero yo le seguí el juego.
Martina ahora me contaba historias de Patro: de lo bien que le ayudaba, de que la hacía cantar, a ella, con su voz de caña rota, de ‘lo mucho que te quería a ti, zagal; que ¡menuda pareja hubierais hecho!, de que ella pensaba que no importaba que tú fueras más joven ‘También mi padre lo era. Estas cosas se heredan’,…
Me costó mucho irme a estudiar a la capital y abandonar a Martina… y a Patro. No tuve valor para ir a despedirme y lo hice por carta ya desde el colegio. Cuando volví me enseñó que la tenía guardada junto a las fotos de su marido: ‘A Tomás también le gustó mucho tu carta. Se la leí yo porque él… nunca aprendió. Al acabar me dijo: Del hijo que no tuvimos. Y se puso un poco triste’.
En el cole me fui olvidando de ella hasta que el día de mi cumpleaños me dijeron que fuera a portería a recoger un paquete. De camino quería saber lo que era y allí lo encontré: un saquete de los de Martina con doce higos secos y doce nueces perfectamente limpias en dos mitades. Lloré de gratitud y cariño. ¡Los saquetes de Martina con su docena de higos y su docena de nueces, como una firma! Me han acompañado toda mi vida: el día en que aprobé la Reválida de 6º, cuando me dieron el título de Licenciado en Económicas, el día de mi boda, el de mi nombramiento como director de banco, que no sé cómo se enteró. El de mi boda llevaba como adorno dos anillos entrecruzados. ‘Me los bordó a punto bobo tu tía Daniela’. Y dentro una cartita que decía: “Querido Quico: enorabuena y que tengais ijos tan buenos como tu o como tu muger si es tan buena como tu que seguro. Muchos besos”. Así decía. Y dice, porque está en el trastero, guardada en una carpeta con todos los saquetes.
‘Te estás haciendo viejo, Tomás, se te olvida cada vez más dónde hay que dejar las cosas. Cuando recoge Patro, todo queda en su sitio. Igual es que no pones cuidado, porque tú… allí… más viejo ya no te puedes hacer’ Eso le oí sermonear a su marido la última vez que fui a verla en su casita de siempre, tan vieja, tan ordenada y tan limpia.
- Pero ¿aún no la dejas preñada?- me atosigó llenándome de besos – Que los hombres de tu familia… siempre han respondido.
- Es que no queremos tener hijos todavía y ponemos unos medios que hay ahora muy buenos.
- ¡Rediós, cuánto sabéis los jóvenes!
Y luego la tarde entera devanando recuerdos, contándome las idas y venidas de Patro, de Tomás, de Gabriela, de Amadeo.
- Tú no crees que estoy loca ¿verdad, Quico?
- Nunca lo he creído, abuela. Personas tan cuerdas como tú hay pocas. Y tan listas menos
- ¡Ay, este zagal, este zagal, qué cosas tiene!
Como despedida se empeñó en que me regalaba aquella cajita de madera toscamente tallada en su día por Tomás. ‘Pa que te acuerdes de mí’. Le di dos besos y la dejé allí, sentada en el poyo de la puerta de su casa, con su eterna sonrisa endulzándole el rostro y su mano regordeta despidiéndome con calma. Igual que estaba en el tren de mi sueño de hace un rato.
..............................................
- ¡Marcos! ¡Marcos, mira lo que hay allí!
Él emerge de sus recuerdos ensoñados, aparta las sábanas y ve a Carmen agarrada al quicio de la puerta, el miedo temblando en el azogue de sus ojos y el índice de su mano señalando con urgencia en dirección del pasillo.
- Vamos. Levanta de una vez.
- Pero ¡qué pasa, cariño? ¿Qué es lo que hay, a ver? ¿Y dónde?
- Allí, en la mesa del comedor.
Marcos avanza por el pasillo tironeado del brazo por su mujer cuyas urgencias no consiguen transmitir vitalidad a su cuerpo adormecido. Todavía le da tiempo a bromear:
- ¿Qué has visto? ¿Alguna… espantosa cucaracha?
Traspuesto el dintel del comedor, Carmen fuerza la atención de su marido dirigiendo con la mano izquierda su mentón y señalando con la derecha hacia la mesa.
- ¿Qué es eso?
Y Marcos lo ve. Lo vuelve a ver, lo reconoce. Su corazón le salta en el pecho y le pican los ojos. En sus recuerdos acaba de ver otros exactamente iguales: la forma, la tela de loneta, los cosidos laterales en X, la encantadora cuerdecita de hilo marrón trenzado. ¡Un saquete de Martina! ¡Exactamente igual al que le mandó para su boda y al que recibió el día en que lo ascendieron a director!
Lo abre. No hacía falta: sabe lo que hay dentro. No obstante, lo vuelca sobre la mesa y cuenta:
- Doce higos. Doce nueces. Mi abuela Paxarona se ha acordado de mí. Pero ¿por qué hoy?
La perplejidad lo mantiene amarrado a la mesa en que sus manos recuentan: Doce y doce. Carmen se ha pegado a su espalda y la siente temblar. Se vuelve, la besa con ternura y la consuela como puede:
- El cariño nunca debe darnos miedo, Carmen, mi amor.
La besa de nuevo y se dirige al teléfono. Lo descuelga y marca el número de Antonio, su amigo de la infancia. Acaricia la cajita de madera de tosca talla que adorna desde hace meses la mesita del teléfono. Ha de esperar que suenen bastantes tonos para escuchar al final la voz cariñosa y cachazuda que esperaba:
- ¿Qué pasa, zagal? Sé que eres tú porque me han puesto teléfono nuevo y, como te tengo ‘fichado’, me apareces en pantalla. A ver si se había creído el señor director que los de su pueblo no somos modernos. ¿Qué me cuentas?
- Nada, aquí todo sigue como siempre. En realidad en la ciudad es donde menos cosas suceden, porque pasan muchas pero no interesan. O sea, que como si no. Y por allí ¿cómo os van las cosas?
- A nosotros y a los chicos, bien. Pero en el pueblo hemos tenido novedades: ayer enterramos a la señá Martina, la Paxarona. – Silencio - Ahora pienso que te tenía que haber avisado: tú la querías mucho. Perdona.
- No te preocupes: ya me han avisado.
- Me alegro. Y ¿quién se acordó de hacerlo?
- La misma Martina, la Paxarona: ha venido a despedirse y me ha dejado un regalo: el mismo de siempre, ya sabes.
- La docenita de higos y de nueces.
- Pues sí.
Marcos esperaba que su amigo le dijera otra vez lo que le había repetido en miles de ocasiones: que eso eran cosas suyas y cuentos de vieja, que se dejara de monsergas, que... Pero callaba. Se le oía respirar, pero no decía nada.
- Antonio
- Sí, sí. Estoy aquí. Y voy a contarte una cosa. No es por disculparme pero a la señá Martina hubo que enterrarla deprisa. Cuando la encontró tu tía Daniela, debía de llevar algún día muerta. Tu tía estaba en casa y oyó que llamaban a la puerta. Reconoció el toque ‘Tan… tan… ta-tan’. Era Martina, ya era hora: la tenía preocupada. Se asomó y no había nadie. Decidió pasar a casa de la vieja: igual se encontraba mal y había tenido que volverse deprisa. Encontró la puerta abierta y a Martina… muerta en su cama, vestida, peinada y calzada de domingo, con dos ramos de pruno florecido en la cabecera y la almohada sembrada de margaritas y genista. Nadie sabía quién la había amortajado.
- Yo sí: fueron Tomás y Patro: nunca la dejaron sola. Adiós, Antonio.
Tomó la cajita de madera tallada, fue hacia la mesa, recogió nueces e higos en el saquete y metió todo dentro. Colocó después los regalos de despedida en el centro del aparador.