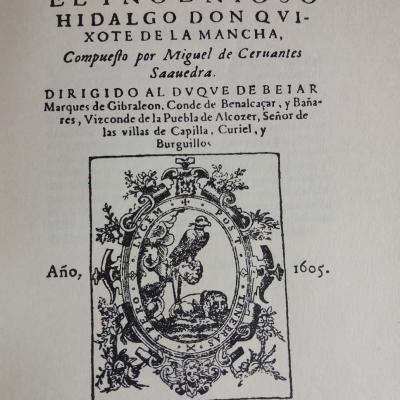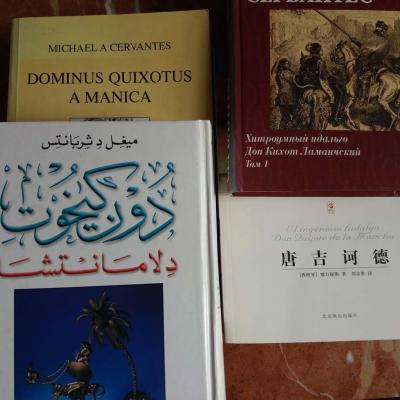Entre todos los animales,los pájaros habían sido siempre sus preferidos.
Le gustaban mucho las vacas de su abuelo, con sus ojos negros, redondos y brillantes como el agua al fondo del pozo; entre todas las vacas, sobre todo quería a Canela, que se quedaba muy quieta y le dejaba mirarse en el espejo azabache de sus ojos.
A Sergio le encantaba verse allí reflejado y jugaba a cambiar de posición y a ver cómo se deformaba su figura. Había que hacerlo lentamente porque, si no, Canela se asustaba.
Recordaba que, de pequeño, muchas veces, al verse allí, había hecho un esfuerzo enorme para convertirse en el Sergio que estaba dentro del ojo de la vaca. Le hubiera gustado meterse dentro de ella: asomarse al otro ojo, trepar por las torres de sus cuernos y dejarse caer luego por el tobogán resbaladizo de sus belfos siempre húmedos.
Pero Canela tenía un defecto: nunca podría volar como los pájaros. Y además no trinaba, mugía. Sí, la verdad es que el mugido de Canela era muy bonito – grave, cálido y suave como el pasto tierno -, pero lamentablemente no se podía comparar con el canto de cualquier pájaro. Hasta el graznido del cuervo le parecía a Sergio más hermoso.
Los pájaros, sí. Definitivamente los pájaros eran sus preferidos. Unos tenían plumas de muchos colores como las abubillas, los martines pescadores, los abejarucos... Otros, como las golondrinas, combinaban sólo el blanco y el negro, pero ¡de qué forma más bonita! Otros se adornaban con matices entre el blanco y el gris, como las grullas de la Laguna.
Y sobre todo ¡volaban! Verlos volar era lo más hermoso. Volar altos y lentos como los buitres, rasantes y veloces como los vencejos, colgándose en el aire como los colibríes que vio un día en televisión, solos o en esas bandadas como copos de algodón de formas cambiantes o como flechas enormes con forma de V.
¡Volar! Sergio soñaba muchas veces que era un pajarillo, que volaba sobre los tejados de su pueblo y se posaba en lo alto del campanario, que bebía rozando en vuelo el agua de la Laguna, que tenía su nido en el chopo más alto del contorno, que subía y subía hasta ver a los hombres como motitas de polvo, aplastados en el suelo...
Pero es que los pájaros le encantaban hasta cuando no los veía. Con sólo oírlos... Fue el abuelo Matías el primero que observó que su nieto, ya de recién nacido, se dormía mejor en el porche de la casa, en medio del ruido de la calle y del canto alborotado de los pájaros, que en el silencio del dormitorio de los padres cerrado a cal y canto para favorecer el sueño.
-¡Venga ya, Matías! ¡Qué va a ser por los pajarillos! Lo que le pasa al chaval es que es tan parrandero como tú.
Pero el abuelo sabía de qué hablaba: a él le pasaba lo mismo. Recordaba que siempre le había gustado ir de pastor porque en el monte era donde mejor dormía arrullado por el canto del autillo. Con un sueño alegre del que te despertabas siempre dispuesto a todo: a trabajar o a seguir durmiendo. Y su nieto Sergio era como él.
Todos se reían de las cosas del abuelo hasta un día que Sergio se pasó llorando porque le estaban brotando los dientes y nada conseguía calmarlo. Aprovechando un descuido de los padres, el abuelo Matías abrió la ventana sin hacer ruido y dejó que la algarabía de los gorriones que abarrotaban el cerezo del huerto inundara el dormitorio.
-Ya sólo nos faltaba eso: que se nos resfríe Sergio – casi gritaba la madre sermoneando al abuelo.
Pero, en ese justo momento, el niño comenzó a llorar con menos convencimiento, abrió los ojos como prestando atención a algo entre los últimos hipos y gemidos... ¡y se calló!.
El abuelo Matías se lo había contado cientos de veces. Y Sergio recordaba cómo terminaba siempre la historia del abuelo:
- Luego me fui a la ventana y la cerré. Y tú, venga llorar. La abrí y tú callado y sonriente. Chúpate esa, María Teresa – le dije a tu madre – que no pareces hija mía.
Era verdad: junto con el vuelo lo que más le gustaba de los pájaros era su canto. A él le gustaba más el vuelo, su yayo prefería el canto. Discutían muchas veces, pero poco porque estaban de acuerdo en lo fundamental: amaban tanto a los pájaros...
-----------------------------
Todos los años, desde muy pequeño, cuando mediaba el mes de octubre, Sergio se iba con su abuelo todas las tardes a la orilla de la Laguna, cerca de la ermita. Mientras esperaban que anocheciera y regresaran las grullas, se sentaban en el poyo de la ermita y el abuelo le contaba:
-A esta Laguna de Gallocanta acuden grullas de todo el mundo. Vienen escapando del frío que hace en países de más al norte. Se paran aquí mientras no hiela fuerte y luego se reparten por tierras más calientes, del sur. A algunos del pueblo no les gustan porque dicen que, cuando vuelven en primavera, se comen la simiente y los brotes tiernos de los trigales. ¡Tampoco es para tanto! Y además, si no quieren que se les coman la simiente las grullas, que siembren tardío, coño.
A Sergio le emocionaba que su abuelo defendiera con tanto entusiasmo a las grullas. A él le parecían unas aves preciosas: tan altas y esbeltas, con aquellos cuellos y patas tan elegantes, con esos colores tan sencillos y... Pero, claro, a él lo que más le gustaba era cómo volaban: aquellas formaciones en V, perfectamente alineadas, larguísimas a veces, como flechas enormes, y cada grulla como una flecha también con su cuello y sus patas estiradas...
-En esa van 84. En aquella 110.
Y el abuelo, sin dejar de mirar al cielo, le explicaba a Sergio su técnica para contar bandadas.
-Cuentas sólo una fila y luego calculas el doble.
¡Anda que no era listo ni nada su abuelo Matías! ¡Contarlas mientras vuelan y luego calcular el doble sin papel, así, de memoria...! En el pueblo sólo sabían hacerlo bien el abuelo y Paco, el guarda. Cuando, ya de noche, regresaban al pueblo, si se encontraban, Paco y Matías comparaban el número total que habían calculado:
-Yo pienso que unas 45.000
-Por ahí le andará. Yo le he dicho a mi nieto que más de 44.000.
-Pues eso.
-Hala, que aproveche la cena.
-Y la cama, Matías, que buena falta me hace. Que antes del amanecer, ya sabes...
El abuelo entonces le explicaba a Sergio que Paco se levantaba todos los días para verlas alzar el vuelo.
-Miá, por el gusto de verlas, que por contarlas…: serían las mismas que por la noche ¿no? Es que lo más bonito de las grullas es verlas levantar el vuelo al alba. Y a ti aún te gustaría más que a mí. Con eso de que prefieres el vuelo...
-¿Cuándo me vas a llevar, abuelo?
-Por mí mañana. Pero ya sabes cómo es tu madre, o sea mi hija... Que si te enfriarás, que si soy capaz de dejarte que te metas en el cieno para espantarlas y que se echen a volar. Me está mal decirlo, pero esta hija mía es una sinsustancia... Cuando yo tenía tus años, las veía alzar todos los días. Y no me levantaba de la cama, no, para verlas. Que estaba ya de pie para mover el ganado cuando ellas querían levantar.
No se lo decía, pero Sergio pensaba que a veces el abuelo Matías exageraba un poco. Sólo a veces, porque estaba seguro de que ver a las grullas levantar el vuelo así, a miles, todas a la vez, tenía que ser lo más bonito del mundo. Mira; allí igual se quedaba corto el abuelo.
Y, cuando se dormía aquellas noches, los sueños de Sergio se poblaban de nubes de alas blancas que no dejaban ver el sol, de montones de plumas blancas y grises donde dormían unos angelotes como los del cuadro de la Virgen en la iglesia, de inacabables vuelos de grullas que, de pronto, rompían el horizonte para no volver más. Entonces él se despertaba sobresaltado. Y se volvía a dormir y soñaba con un abuelo que apacentaba un rebaño de grullas y las encerraba en la paridera para que pasaran la noche...
- Mamá ¿cuándo me vas a dejar ir con el abuelo a ver alzar el vuelo a las grullas – le propuso a su madre una mañana mientras desayunaba.
- Pero qué tontunas te mete tu abuelo en la cabeza. Más le valía...
- Ya soy mayor...
- Sí, hombre, calcula. Lo menos tienes ocho años.
- Pero iría con el abuelo que tiene muchos más.
- Demasiados, que ya chochea.
- Eso no se dice del abuelo – y medio escondido tras el tazón de leche susurró muy decidido - Pues un día me escaparé.
- Y te enterarás de lo que es jarabe de palo.
Hacía unos días que Sergio notaba que su madre estaba triste y como enfadada y no insistió. Supo el motivo de ese mal humor la mañana en que sus padres se fueron a la capital. Antes de subirse al coche de línea, su madre le dio un abrazo muy fuerte.
- No te preocupes, hijo mío. Me van a operar de la tripa y faltaré unos pocos días, pero pronto estaré de vuelta – y tenía los ojos arrasados de lágrimas.
Sergio no supo reaccionar hasta que arrancó el autobús. Entonces se agarró a la pierna de su su abuelo y lloró con rabia.
- ¿Se morirá mi madre, yayo? Al tío Segundo lo operaron y se murió.
- Pero ¿qué dices? El tío Segundo era ya muy viejo y tenía un tumor muy gordo en el estómago. A tu madre lo que le pasa es que, desde que nació tu hermana, le duele muchas veces la tripa. Se la van a arreglar y ya no le dolerá y no te reñirá tanto cuando hagas trastadas. La pena es que ya no tendrás más hermanicos.
- Pues ¡vaya pena! Para tener otra llorona con Tere…
Se habían quedado mirando a la laguna y el abuelo Matías le dijo para animarlo:
- Oye, Sergio, se me está ocurriendo una idea. Te la cuento pero me tienes que prometer que será un secreto entre tú y yo.
Detrás de las últimas lágrimas los ojos del niño brillaban de ilusión.
- Ahora que tu madre está ocupada en la capital por unos días, podríamos… acercarnos una mañana a ver alzar el vuelo a las grullas. – El niño se le colgó del cuello y lo llenaba de besos – Ahora sólo nos queda convencer a tu abuela.
- Y nos podríamos ir todos los días. ¿Qué más da uno que todos?
- Para el carro, zagal, que si convencemos a tu abuela de lo de un día, ya vamos apañados. No te creas, que también… es un poco cabezota. Ahora vete a jugar a la plaza mientras yo intento convencerla. Cuando vuelvas a casa, quiero vengas muy serio, como si aún estuvieras preocupado por lo de tu madre y no supieras esto de las grullas. Y ahora no se lo digas a nadie.
La resistencia inicial de la abuela cedió bastante cuando oyó que Sergio estaba muy triste y había que consolarlo. Pero, al verlo aparecer con su carita compungida, no resistió más y dijo dirigiéndose al abuelo:
- Este nieto nuestro, Matías, ya está muy grande. Te lo podías llevar una mañana de estas a ver alzar las grullas.
Esa misma tarde, al volver de la laguna, Sergio y su abuelo quedaron con Paco para la madrugada siguiente.
- Buen ayudante traes, Matías. Aunque lo has equipado como para pasar el polo.
- O lo refajo como lo ves o la Joaquina no nos deja salir de casa; ya sabes las tontunas esas de que si el frío de la laguna es muy malo, y la humedad...
- Aún me quería poner una bufanda – protestó Sergio como un hombrecito.
Y caminaba a toda prisa marcando el ritmo a guarda y abuelo.
- No corras, zagal, que, hasta que yo no les dé la suelta, no alzan el vuelo – bromeaba Paco.
Y llegaron a la laguna cuando apenas clareaba el día y se ocultaron tras un murete que hacía de observatorio. Una capa de niebla muy ligera cubría la laguna sin ocultarla. La calma era absoluta. A Sergio el agua le pareció de cristal. Y el silencio…
- Escucha el silencio, Sergio, – le susurró su abuelo al oído.
Nunca se le hubiera ocurrido hacerlo, pero era verdad: se oía el silencio, era como un sonido sin sonido, como la voz de la niebla. Y de pronto comenzaron a oírse pequeños ruidos de leves chapoteos en el agua, de aleteos, de cantos apenas esbozados al principio y cada vez más alborotados y ruidosos. Hasta que un grupo de grullas alzó el vuelo y, a esa señal, cientos y cientos, miles de ellas blancas, grises y algo teñidas de rosa por la luz tierna del amanecer llenaron el cielo de la laguna.
Sergio, ya de pie sobre el murete, miraba absorto aquella maravilla: sus ojos ya no podían abrirse más, su boca entreabierta dejaba escapar leves suspiros de admiración y sus manos, abiertas y alzadas, parecían querer acompañar el vuelo de las grullas. Para Paco y el abuelo Matías, el espectáculo de aquella mañana era el entusiasmo de Sergio: Paco decía que nunca hubiera podido imaginar que un crío tan pequeño gozara tanto con aquello y el abuelo no cabía en sí de orgullo. En esto estaban cuando oyeron gritar al chico:
- Y a esa ¿qué le pasa?
Y señalaba a la orilla donde quedaba una grulla solitaria que, evidentemente, no había podido alzar el vuelo: a uno de sus costados un ala, sin duda herida, colgaba como un triste abanico desplegado. Sergio quería salir corriendo a curarla pero Paco lo convenció de que, si lo hacía, asustaría a la grulla y nunca más volvería a verla.
- Esa grulla, sin poder volar ni buscarse comida, lo que tendrá es hambre. Si quieres ganártela, lo que tienes que hacer es traerle grano y dejárselo donde ella lo vea. Pero sin acercarte mucho. Cuando se lo coma y le guste, te podrás ir acercando cada día más. Tienes que tener paciencia.
- Vale. Venga, abuelo, vamos corriendo a buscar grano.
- ¿Corriendo yo? Si quieres correr, vete tú solo al gallinero y coge una lata de maíz del saquete que hay debajo de la escalera.
Sergio salió como un cohete y regresó al poco rato con una lata llena de maíz hasta los topes.
- Ahora a ver si sabes acercarte sin espantarla. Hazlo muy despacio, sin mirarla y como si estuvieras buscando algo por el suelo. Ah, y no le pongas todo ese maíz: ponle solo un puñado. Que se quede arregostada y así esta tarde le pones otro puñadito y acudirá otra vez. Esta tarde se lo dejas en el mismo sitio. Mañana ya te podrás acercar un poco más.
Y así lo hizo Sergio. Acudía mañana y tarde a darle de comer. Pronto Alba – que así la bautizaron entre Sergio y su abuelo – comía de la mano del chico y se dejaba acariciar. Entonces Matías entregó a su nieto un bote de mercromina con el encargo de que echara un buen chorretón en la herida de la grulla cuando esta se dejaba acariciar. Sergio cumplió el encargo y Alba se fue curando más deprisa. De vez en cuando hacía vuelos cada vez más largos siguiendo la orilla de la laguna.
- Cualquier día se echará a volar de verdad y ya no la veremos más – se lamentaba Sergio a su abuelo.
- Lo más seguro, zagal.
- Además pronto empezarán a marcharse las grullas ¿verdad, yayo? a marcharse del todo, quiero decir.
- Pues sí, Sergio, ya se han ido muchas. Pero tú tendrías que estar muy contento porque, gracias a tus cuidados, Alba tendrá fuerzas para seguir su camino hacia el sur.
- Sí, claro, pero ya no la veré – dijo el chico con resignación.
Sin contárselo a nadie, Sergio decidió que al día siguiente, cuando estuviera con Alba, le ataría un trapo rojo a una de sus patas. Así podría despedir a su grulla cuando esta se metiera en la bandada y se marchara a tierras más cálidas.
El abuelo Matías vio a la mañana siguiente que su nieto adornaba una de las patas de Alba con un trapo rojo y comprendió lo que le pasaba a Sergio.
Cuando volvió de dar de comer y de marcar a la grulla, el abuelo le dijo:
-No tardará en marcharse. Pero, cada vez que en aquellas tierras vea tu trapo rojoen su pata, se acordará de ti. Y, cuando vuelva en primavera y al año que viene y al otro, tú la reconocerás. Has hecho muy bien en marcarla.
En el amanecer de dos días más tarde, Sergio vio que Alba, con su franja roja en la pata y su mancha de mercromina en el ala, alzaba el vuelo en una de las bandadas en V que hizo un giro en el aire y puso rumbo hacia el sur.
- ¡Adiós, Alba! ¡¡Hasta la primaveraaaa!! – gritaba Sergio agitando su gorra orgulloso del elegante vuelo de su grulla preferida.
Cada vez que él chillaba su despedida, Alba le contestaba agitando más las alas. Hasta que ya estaba tan lejos que ni su grulla podía oírlo ni Sergio alcanzaba a distinguirla de las demás.
El abuelo Matías, que también había estado saludando a Alba con su boina, se la caló, cogió a Sergio por el hombro y, camino de casa, le iba diciendo:
- Vamos, zagal, que hoy te mereces que tu abuela te prepare unas buenas tostadas con mantequilla: sin tu ayuda Alba se hubiera muerto de asco y de frío en los hielos de este invierno. Ya verás qué maja vuelve en primavera.
Sergio entonces empezó a comprender que todos tenemos nuestro sitio en la vida, los animales también, y que es bueno ayudarles a que cumplan su destino.